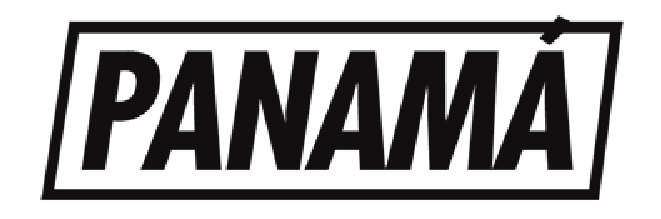02 de mayo de 2025

Uno
Ningún hecho es histórico por ser meramente una causa, escribió Benjamin. Y ningún presidente escapa a la vanidad. Al poder, primero mostrarlo. El tiempo, los recursos, también se pierden en eso. La presidencia es un lugar inseguro para cualquier personalidad. Vemos el espectáculo de Joe Biden y los que crecimos con Reagan y Bush extrañamos esa suma de carisma y mano de hierro que encerraba el secreto de la coca cola. Hoy, los habrá autócratas, globalistas, nacionalistas con o sin inclusión, pero se precisan manos de hierro. El lado frágil de “personas en situación de poder” que pinta en su réquiem al poder Marcos Peña no funciona.
Dos
Tal vez el presidente más seguro, es decir, portador de cierta serenidad ontológica, fue Carlos Menem. Alberto Kohan le asignaba ese don a su origen: “es sirio libanés”, decía para decir que no pestañeaba ni perdía la elegancia mientras tomaba decisiones difíciles. Se menta una anécdota en la que Cavallo entra un día a una previa de un acto, estaban todos los ministros y Menem leía el diario. Cavallo estaba agitado y se lo escucha decir: “si se toma tal medida, renuncio”. Menem, sin despegar los ojos del diario, respondió: “bueno, renunciá”. En Milei todavía vemos ese temblor inicial, inseguro, la gestación de un poder, digamos, o sea. Menem tenía sellada una viga maestra: un peso valía un dólar. El sismógrafo de nuestra democracia es el dólar. Mudemos la capital a San Juan así unificamos los riesgos sísmicos.
Tres
Las presidencias pueden ser buenas, malas, mediocres, truncas, agónicas, pero nacen de una convicción: se saben dueñas de una misión. No hay presidencia sin trascendencia. La locura no es una excepción, es una condición para hacer historia. A Alberto Fernández le faltó locura. Vestirse de Napoleón, caminar en círculo. Como De Gaulle, decir: “yo soy Francia”.
Cuatro
Las misiones fallan, pero la continuidad te salva. La democracia guarda ese secreto: los años. En los ochenta Alfonsín dijo: sin democracia no se puede. Y el 1 a 1 salvó el orden civil. En los noventa Menem dijo: sin capitalismo no se puede. Y las instituciones nos salvaron del estallido. En los dos mil Duhalde y Kirchner dijeron: sin Estado no se puede. Y la grieta en las que nos metimos salvó el déficit. Mal, pero representados en esta larga década perdida desde 2011. La continuidad es un bien paradójico: va en rescate de la excepción.
Un dirigente peronista marcaba el detalle: “al Pacto de Mayo hay que interpretarlo como el simple hecho del celo que dedica Milei a cuidar su potestad de mando”. Es cierto. Pero… ¿qué presidente no se esmeró en ese “simple hecho”?
Cinco
Cuando ganó Milei o cuando estaba por ganar se exacerbó algo que ya se había hecho común: hablar del “pacto democrático”, del “consenso alfonsinista”, de una serie de acuerdos como el piso del orden civil que nos dimos desde 1983. Esa apelación convivió con el ensalzamiento de la polarización política. Parecía, entonces, la ambigua talla de la grieta: la vitalidad de un incendio controlado. Nos peleamos, pero hasta un punto. Acumulamos consensos como capas asfaltadas, pero quemamos la hojarasca. Atacamos como populistas, pero nos defendemos como alfonsinistas. En eso habría consistido la educación democrática. Y cundió entonces la idea de una “democracia amenazada” por el triunfo de Milei. Una suelta de palomas negras. Pero, un detalle: Milei ganó incluso en provincias en las que literalmente no tuvo fiscales propios. Así, el nuevo presidente que para muchos se presenta como el más “anti democrático” de todos, ganó justamente con los favores del sistema que venía a romper. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina y Alberto Fernández fueron presidentes de mucho aparato. Comités, unidades básicas, punteros, referentes, militantes sociales, funcionarios militantes, a todos les salían fiscales por las orejas. ¿El macrismo? Mentó con Durán Barba y Marcos Peña su propio voluntariado político que fiscalizaba las elecciones con jóvenes comprometidos con la causa. La práctica oficial del timbreo (clásico de sábado contra los pioneros Testigos de Jehová) consistió en su puesta en escena militante. A la democracia también la hicimos con Uniqlo. Pero Milei no. A Milei esta vez le cuidó los votos el sistema que prometía romper.
Seis
Pero, ¿cuál es su misión? La repite todo el tiempo. “¿Cómo va a ser la norma del sistema educativo argentino enseñar que el capitalismo es malo?”. Así lo dijo en su discurso del día de la independencia. El capitalismo es su batalla cultural. Basta de bronce, vayamos por el oro. Para él la democracia empieza con Menem, más que en el 83. Y a sus ojos, el 2001 dejó impregnada a la política y a la gente de espíritu anti capitalista (había con qué, ¿no?). Pero su juicio va más lejos. Cien años de política argentina son la razón. Quiero vale cuatro, le dijo a la batalla cultural. Y su “Pacto de Mayo” acuerda intenciones y las exhibe con frases con las que prácticamente no se puede no estar de acuerdo según este clima de época. Controlar el gasto, desdeñar la emisión, desconfiar del impulso distributivo (que nunca se pregunta con qué se paga), todas estas ideas de fondo están en el repertorio sellado al vacío que funcionó como excusa para la puesta en escena: que se parezca a la firma de una rendición incondicional de la casta más que un pacto. Milei entregó la estética a Santiago Caputo y bajo un diseño muy preciso: si no hay humillación, no hay poder. Macri, un detector de esos metales, palpó el destrato. Su cara no lo dejó mentir. Un dirigente peronista marcaba el detalle: “al Pacto de Mayo hay que interpretarlo como el simple hecho del celo que dedica Milei a cuidar su potestad de mando”. Es cierto. Pero… ¿qué presidente no se esmeró en ese “simple hecho”? Macri inhibía a más no poder la existencia de súper ministros, negociadores con poder, rivales internos; de ahí su obsesión patológica con Vidal. Cristina proponía su clásica escena del aplausómetro en el salón blanco, y después la posdata del patio militante. País hiperpresidencialista, todos ostentarán esa potestad aún con mano temblorosa. Lo que vimos en la Casa de Tucumán: 18 gobernadores pasando de a uno a firmar el acuerdo en el Jardín de la República de plantas carnívoras. Y el texto del acuerdo escribe la batalla de fondo de Milei: dar vuelta lo que considera el consenso anti capitalista de nuestra democracia.
Siete
Si repasamos nuestra historia de consensos y pactos en democracia, ¿los hubo? Sí. Aún sin tener cultura protocolar, el jamón ibérico de la Moncloa. El macrismo creía que cada uno que entra en nombre de una corporación a firmar un pacto, deja su poder en la puerta de la Casa Rosada. Somos muy del cuando el carro anda, los melones se acomodan. Nuestros pactos son retroactivos. Se montan en el espejo retrovisor, con estatuas de sal. Un día alguien los nombra en un acto, en una columna en La Nación, en el blog de un economista. Se acumulan en el trasto de los lugares comunes que incorporamos como de toda la vida. ¿En qué momento esa agua se hizo hielo?
Milei ganó incluso en provincias en las que literalmente no tuvo fiscales propios. Así, el nuevo presidente que para muchos se presenta como el más “anti democrático” de todos, ganó justamente con los favores del sistema que venía a romper
Ocho
El “pacto democrático” no tuvo una ceremonia. O sí: el palco de Semana Santa del 87. Cafiero, Manzano, Ubaldini parados detrás de Alfonsín. La democracia nació cristiana. Era, como diría Martín Plot, la década de la “revolución constitucional” en la que los opositores no esperaban su turno tras golpes de estado. En los noventa se parió un largo consenso sobre la economía de mercado, algo que estaba en el repertorio de 1983, aunque más tapado (se puede oír en la primera obra primaveral y solista de Charly García, en su lírica, la modulación de esas dos almas: democracia y mercado, ¡él se cansó de hacer canciones de protesta…!). No era sólo Menem, aunque Menem tapara el bosque. A su modo, la Constitución del 94 con sus descentralizaciones, sus adscripciones a tratados internacionales de DDHH, su “jefe de gabinete” y la autonomía porteña, fue el sello solemne en el que no faltó nadie. Una nueva constitución para una nueva Argentina… y un nuevo mundo. Se lucían Chacho Álvarez, Raúl Alfonsín, Augusto Alasino, Jorge Yoma… Se las veía a Cristina y a Elisa Carrió, más jóvenes y fascinadas entre la clase política. El FREPASO, más que oponerse a la nueva Constitución, se oponía al acuerdo sellado al vacío que pergeñaron peronistas y radicales. Y eso permitió la “razón oportunista” -ese motor de la Historia- que fue la ansiada reelección de Menem. El Pacto quedó grabado como costo para los radicales: el Pacto de Olivos los llevó al tercer puesto en las elecciones del 95. Luego, gracias a eso y contra eso, la salida de la convertibilidad -con Duhalde a la cabeza- tenía detrás, una vez más, a Alfonsín. Y Duhalde se inquietó siempre por presentar su año y medio de gobierno imprescindible como un gobierno de coalición peronista y radical. La salida de la convertibilidad con el estallido encontró a un Duhalde enrolando el peronismo desde el poder del Conurbano y un Alfonsín alistando los restos del radicalismo que no se habían quemado en el incendio de De la Rúa. Era la restauración desde los restos im-privatizables del Estado sublevado. La vuelta del malón estatal. En todos los casos de pacto se repite la figura de Alfonsín. El inolvidable Mario Wainfeld repetía que “el co-gobierno con Alfonsín” que mentaba Duhalde era una exageración astuta. Para el caso, la reposición de Jaunarena en Defensa le dio color real a la hipótesis. Quizás se trata del acuerdo al que el veterano radical llegó con menos poder (la lista 3 oficial en las elecciones de 2003 obtuvo su peor performance de la Historia). No había mejor radical, que el que ya no lo era. Lilita y López Murphy.
Nueve
Hay un acuerdo más. El más polémico, el más negado: el acuerdo de la Pandemia. El año 2020. Un acuerdo que duró cinco minutos, una sonata otoñal, hasta que la pasta salió del pomo y el gobierno empezó a pelearse con sus prejuicios (que si “los runner porteños” o “los padres de colegios pudientes” o fórmulas así frente a cada emergencia legítima). Los aplausos al personal de salud, las tapas de los diarios al unísono, las conferencias de prensa donde Fernández, Larreta y Kiciloff demostraban que cada uno hacía su parte en el menú de las explicaciones (para el gusto ideológico de su público) duró un suspiro. Como todo lo que remite a Pandemia, se olvida o traspapela. Militares, hiperinflación, corralito o COVID. La política negocia y pacta cuando tiene la respiración en la nuca.
Diez
La democracia nació con una promesa. Entre medio de todos los costos y espejismos del 83, arrastraba la única promesa con la camisa intacta de sangre: “ser de clase media”. Ni patria peronista, ni patria socialista, ni patria procesista. El triunfo de Alfonsín, más que la proyección popular del radicalismo, era una contraseña medio definitiva para las bases de la futura democracia. Quizás ese mandato lo apersonaba en cada “pacto”. Los mocasines en la fuente de la Coordinadora arrastraron, no el voto de los obreros estrictamente, pero sí de sus esposas, como dicen que dijo Alfonsín. Era la ruptura de la posguerra sucia: el voto se decidirá en casa. Las fábricas tiemblan, el modelo argentino estalla lentamente, y la promesa de ser de clase media vino con polenta y escaso resto económico para garantizarse. Ser de clase media por mano propia. Fue nuestro signo y salió a flote esporádico en veranitos de consumo, 1 a 1, vientos de cola o rebotes de años electorales. Por ese hueco juega Marcos Galperín y hace de las suyas. Mercado pago es la tarjeta postal de esa promesa: construir el capitalismo popular de mercado. El empresario de sí mismo. El QR es el iris del mercado informal. Y la pelea con los bancos llegó a Tribunales. La ley deberá optar entre el refinado ceo de Modo (o sea: todos los bancos unidos… contra un monopolio) y el energúmeno millonario que se fue a Uruguay a demostrar que es más argentino que la empanada. Y yo ya sé quién elegir. Democracia se hace entre opciones sucias. Porque cuarenta años después estamos llenos de derechos y des-patrimonializados. La solemnidad del temor a otra “República perdida” ya no hace efecto. Crece desde el pie el voto de generaciones que no fueron disciplinadas por la picana, el show del horror, la hiperinflación o el corralito. Quieren su propia crisis, su dólar barato y su bate de béisbol. Bajo esa misma promesa es que Milei anunció ayer sábado un desafío a las leyes de la gravedad según tantos críticos de la brecha cambiaria que se lo advierten. Milei se enamora (una vez más, como tantos presidentes) de un dólar planchado, aunque sea a fuerza de recesión infinita (el atraso cambiario junta la bronca del “fuego amigo” rural). Pero dicho cien veces: con la democracia te podés casar con una foca, pero no podés pedir un crédito para comprarte un mono ambiente. Cuarenta años después: de la primavera democrática al invierno demográfico. Casi nadie quiere parir, nos vamos metiendo para adentro, casi sin reproducirnos. La pareja del Galicia se divorció: se dice que se pelearon por ideología de género, y en el fondo se quedaron también sin promociones que ofrecer. Democracia, ¿para qué sirve un banco? Preguntas así.
(Gracias al amigo Pablo Papini por la inspiradora conversación semanal)