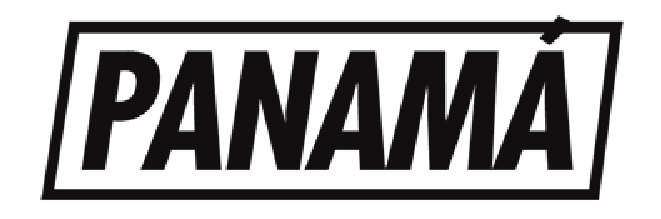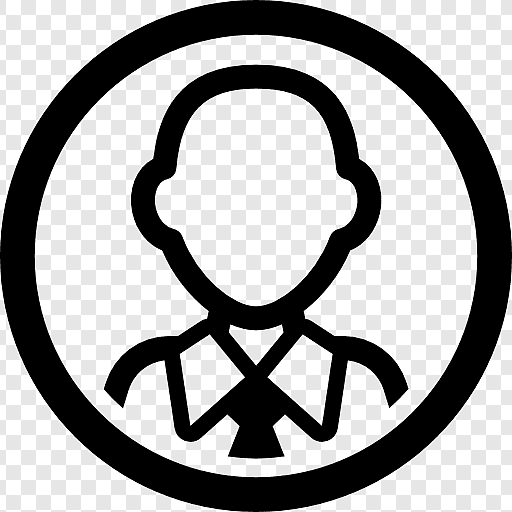01 de mayo de 2025

Entre lo verosímil y lo quimérico
El viernes 1º de octubre de 2021 dio comienzo la Feria de Editores y la primera charla fue protagonizada por Mariana Enriquez y Leila Guerriero, dos exponentes contemporáneas fundamentales para entender la narrativa de ficción y no ficción, donde ambas hacen gala de su maestría.
— Mariana, empecemos con tu no ficción: El otro lado, editado por Leila Guerriero.
ME: En mi cabeza la ficción y la no ficción están absolutamente escindidas. Me cuesta explicarlo a la gente, es una cosa que no me cuesta para nada explicarme a mí porque es totalmente natural. Para mí, la no ficción es un espacio con otro tipo de responsabilidad, con muchas limitaciones que me resultan muy satisfactorias y sobre todo es un trabajo en colaboración, en general con editores. Nunca fui jefa como periodista o como cronista, que también me parece diferente en muchos sentidos, y en cambio para mí el trabajo de ficción está totalmente dentro de mi cabeza, no escribo para nadie, no escribo con nadie, no tengo ninguna jefa, nada. El otro lado, que editó Leila, es una recopilación de mi trabajo periodístico urgente en medios, porque los otros que trabajé con ella fueron los perfiles de Pizarnik y Silvina Ocampo consecuentes uno del otro, fueron trabajos con mucho tiempo, con mucho archivo, con la idea en la cabeza de un libro, que también es una idea diferente de cómo plantear un trabajo de no ficción. El otro lado es una recopilación de trabajos urgentes, cuando digo urgentes digo periodísticas, y también en muchos casos cosas que yo publiqué y escribí bajo presión monetaria. O sea, es un trabajo. Hay un montón de columnas que son como columnas proto feministas y que reflejaban mi pensamiento en ese momento. ¿Yo tenía ganas de escribir sobre ello? Qué sé yo, era lo que se me pedía, necesitaba esa guita y lo hacía. Esas son las cosas que a mí con la ficción nunca me pasan. A la no ficción la tengo, creo, muy asociada con el trabajo, no lo digo en un mal sentido porque yo trabajo de eso y es un trabajo alucinante, porque es un trabajo que me gusta y a la no ficción no. El libro de Silvina Ocampo llevó unos cinco o seis meses, relativamente poco, me terminó sirviendo para la ficción porque no hubiese escrito a la familia rica de Nuestra parte de noche sin eso. Sobre la colaboración con los perfiles: el trabajo de entrevistas, de ir por los archivos, me parece que es lograr que hable el otro, cuando en la ficción hablo yo. No digo que sea una regla, no creo que le pase a todos los escritores, pero estimo que la experiencia de un escritor que trabaja en no ficción y en ficción es muy diversa y para muchos tiene más vasos comunicantes conscientes. Después están los inconscientes pero el escritor tiene menos control de lo que hace, de lo que piensa que está en control y yo creo que no estás tan en control.
— Creo que lográs ficcionar un problema, este acontecer nuestro: lo que vivimos política y socialmente y lo trasnformás en género literario; Lo lográs hacer desde el terror y lo fantástico. Tomás elementos de una arquitectura, de una estructura, para llevarlo, con esta base periodística que tenés como subeditora de RADAR que sos, y lo llevas a la ficción.
ME: Eso de llevar algo de la realidad, de lo social, lo político al género, yo lo tomé de Stephen King, no del periodismo. De Carrie, puntualmente. No digo que no esté el trabajo periodístico en la ficción, digo que cuando el escritor ejecuta lo que hace, la influencia de dónde toma las cosas suelen ser muy caprichosas.
"Eso de llevar algo de la realidad, de lo social, lo político al género, yo lo tomé de Stephen King, no del periodismo. De Carrie, puntualmente. Cuando el escritor ejecuta lo que hace, la influencia de dónde toma las cosas suelen ser muy caprichosas."
— Quizá no el impulso, sí el acontecer quizás de la realidad, como cuando tocás el tema de los desaparecidos. Yendo un poco a Leila al respecto, lo tengo muy presente porque lo acabo de leer, lo tengo muy fresco que es La otra guerra que es una crónica sobre el cementerio, sobre los muertos en Malvinas. Vos, que no te dedicas a la ficción, aunque tomás elementos, dentro de este periodismo narrativo se toman elementos, tenemos permitido estos recursos de la ficción porque hasta recreás diálogos, ¿verdad?
LG: Sí, me parece que hay algo de eso. Este libro relata muy brevemente la historia de la identificación de los soldados caídos en la guerra de Malvinas y que están enterrados en el cementerio de Darwin en Malvinas. Lo que me interesó de todo esto son los tremendos encontronazos y problemas de toda índole que se generaron en torno a una idea casi simbólica, que es la identificación. En torno al símbolo de la identificación, de decir “En esta tumba está tal”, se generaron una enorme cantidad de problemas. En principio la primera sorpresa, para alguien que está desde afuera, es ver que la Asociación de familiares de caídos en Malvinas se oponía a esa identificación. Para desentrañar eso -porque uno a priori diría “¿Cómo puede ser?”, como si alguien dijera no quiero saber y oponerse a una manera tan férrea-, me resultó sumamente interesante. Pero no escribo ficción, y cuando Mariana estaba hablando, aún no escribiendo ficción, podía entender muy cabalmente lo que dice y reconocerme en ese aspecto: a veces es difícil explicarle a la gente pero uno lo entiende completamente. En mi caso, no la división entre ficción y no ficción porque no hago ficción, salvo en algunas pequeñas columnas que se llaman Instrucciones que son artefactos de ficción, pero que también son Frankensteins construidos de cosas que yo veo en la realidad y que a veces me pasaron a mí, no completas. Bueno, eso es la ficción, mezclas. Lo que me resulta asombroso siempre es cuando me hacen la pregunta “¿Nunca sentiste la tentación de ficcionar algo?”. No es una tentación: está totalmente fuera de mi campo. Con respecto a la estructura del libro y la recreación de los diálogos, incluso recreación de escenas que no vivió, es lo que hacemos los periodistas todo el tiempo, si solo pudiéramos contar lo que vemos serían textos con muy poca densidad, con muy poca profundidad. Uno trabaja todo el tiempo con ese material volátil y complejo que es la memoria del otro, porque la memoria es una máquina de editar. Por ese motivo hago tantas entrevistas, no solo a la gente, sino a sus amigos, a conocidos, a enemigos, a sus críticos; trato de reflejar todas las voces y podría pensarse que por una parte tiene que ver con la seriedad del trabajo, que yo creo que sí que hay que tratar de hacerlo muy seriamente; pero también con adquirir algo que es sentirse una voz más o menos autorizada para hablar de lo que uno está hablando. Si yo me pusiera a escribir como Mariana, de memoria, un texto sobre Bowie haría un desastre. Me encanta, pero no es un material que yo maneje. O sobre los años sesenta en Londres… Hay otras cosas sobre las que sí, pero mi actitud siempre es la de ir a averiguar. A la hora de montar un texto, todas esas cosas que nombrabas como permisos, no son tales, tienen que ver con la materia misma de la escritura. En la no ficción también se maneja lo que en la escritura de ficción: cosas que tienen que ver con el punto de vista que tenés que decidir cuál va a ser, la tensión dramática, entender con qué escena vas a arrancar para que ese arranque no sea caprichoso o arbitrario, que impregne al texto desde el comienzo… Si es lo querés hacer, el clima que querés que tenga el resto del texto o quizás al contrario: provocar un contraste, un sacudón, son todas cosas que tienen que ver con la factura de la escritura en sí. Estamos habituados a ver esos recursos quizás más espléndidos y los aprendí de la lectura de la ficción… Pero la no ficción en ese punto -a pesar de que tiene todas esas cosas de las que habló Mariana-, esa especie de corset que me resulta muy satisfactorio: tener esos límites, esos bordes, mientras manejes materia prima real digamos y sea algo que lo averiguaste y lo chequeaste, reconstruir escenas del pasado es algo que se puede hacer perfectamente y es muy válido, siempre y cuando te hayas tomado el trabajo, por más de una fuente, cómo fue esa escena del pasado.
"Si yo me pusiera a escribir como Mariana, de memoria, un texto sobre Bowie haría un desastre. Me encanta, pero no es un material que yo maneje. O sobre los años 60' en Londres… Hay otras cosas sobre las que sí, pero mi actitud siempre es la de ir a averiguar."
ME: Tengo para agregar una sola cosa. La no ficción toma todos los elementos de la literatura. Todos, menos la manipulación de datos y hechos.
LG: Sí, la invención. La imaginación tiene que estar dispuesta al servicio de la escritura, no de la historia.
ME: Exactamente, podés elegir: pongo este capítulo primero, este capítulo último, porque la tensión gramática que se usa es la misma que en una novela. Pasa es que si el tipo tiene cinco hijos, tiene cinco hijos, no tiene tres. En cambio si en una novela, a mí, cinco hijos se me hace una barbaridad, le saco dos y ya. No pasa nada. Es eso nada más, cuando estamos hablando de literatura. Después está el periodismo como compromiso con el lector y con el público, es otra cosa.

— Algo que tratan ambas, Leila en su último libro y Mariana en general, es la identidad. La que nos fue usurpada con las desapariciones, por ejemplo, o en el cementerio de Malvinas. Mariana, contanos cómo es que se te ocurrió meter un cuento en una novela, “La casa de Adela” la volviste parte de Nuestra parte de noche y me parece que tiene que ver con esto que decías antes que el punto, como decía Leila, es la imaginación.
ME: Eso fue lo que dije antes de la falta de control que tiene el escritor sobre el texto. Si tuviera que elegir dentro de las muchas cosas que trata la historia, creo que es la búsqueda de identidad de Gaspar que es un joven y la herencia, la herencia en un sentido amplio. En consecuencia, como se trata de la herencia, también se trata de la propiedad. Entonces una de las cuestiones simbólicas que tiene la novela, que está dividida en varias partes, es que cada una de las partes tiene una casa. No importa las casas porque sería hablar mucho, pero cada una tiene una casa que son diferentes casas. Las casas están puestas ahí, por un lado por el género, por las casas embrujadas típicas del terror y por otro lado la casa como símbolo de propiedad. En la segunda parte, necesitaba una casa que hiciera dos cosas; primero que entraras y no pudieras salir: una casa que te comiera -que tenía por supuesto una referencia con los campos de concentración argentinos- casas donde entrabas y no salías, ni siquiera era que no salías vivo sino que no salías. Te convertías en un fantasma porque te llevaban a un lugar y eso se hacía secretamente y desaparecía tu cuerpo, por supuesto que está relacionado con eso y está relacionado mucho más en el cuento que en la novela. Necesitaba que la casa fuera diferente adentro que de afuera, como que fuese una casa tramposa, que también trabajara con el tropo del terror de parecer una cosa y no serla, con lo siniestro; uno la ve y es una casa común, da un poco de miedo, pero cuando entrás es totalmente diferente en todo sentido, sea más grande, más chica. Eso es una cosa que además robé de una novela que se llama La casa de hojas de Mark Danielewski, me lo robé de ahí, pero para él es otro tipo de horror arquitectónico el que labura ahí. Cuando estaba escribiendo esto dije “¡Mirá, yo ya escribí esta casa! Esta casa la escribí en un cuento, en ‘La casa de Adela’”. Esto fue muy al principio de escribir la novela, dije: por qué no traslado la casa y ya que traslado la casa porqué no la traslado a la nena, a ver cómo funciona la nena… ya tenía escrito a los otros chicos y a ver cómo esa nena charla y trabaja con ellos… ese es uno de los mecanismos de la ficción que a mí me gusta: es como traer a un actor y decir “A ver, improvisá”. Cuando improvisaron me di cuenta que a Adela le falta un brazo, a los miembros de la orden, que son como los “malos”, la marca que les deja el dios que veneran es la mutilación y cuando entró en la trama, la desató, se convirtió en una motivación para el protagonista, se convirtió en parte de la historia, trajo una falsa crónica que hay en el medio sobre una fosa común donde supuestamente está su papá. En fin, desató una parte narrativa de la novela que no yo no esperaba, pero ¿cómo pasó? Diría que fue casi un accidente… un accidente inconsciente, no fue una decisión, no es que dije me voy a autocitar y poner mi cuento; una vez que ocurrió, sí es una autocita de mi cuento por supuesto, pero no fue una decisión consciente sino que fue algo que fue sucediendo. Una novela tiene eso, una novela es totalmente difícil de controlar en ese sentido… como esa tengo mil, pero esa es la más evidente, ¿no?
LG: A mí, que me tocó editar el libro de Mariana El otro lado y en paralelo Mariana publicó esta novela absolutamente admirable que es Nuestra parte de noche, fue alucinante porque yo estuve leyendo las crónicas y textos más urgentes que hizo Mariana desde los años noventa hasta ahora.y realmente Mariana tenía un archivo muy impresionante, muy prolijo, en papel y digital. Fue muy interesante hacer esa lectura paralela a esos textos y ver de qué manera, de alguna forma todo ese trabajo periodístico se expandió y se desató en la novela en términos de miradas sobre la sociedad, temas que aparecían en el trabajo periodístico, los cortes de luz de los primeros años de la democracia, el HIV, los desaparecidos, la dictadura… Bueno yo había editado también La hermana menor, entonces también esta cosa de las clases altas, casi como una sorpresa para Mariana también, porque sí las clases altas son espacios a los que en general no accedemos tanto y como aparecía esto ahí. Fue como ver todo eso derramado y en la novela fue como un súper poder de una manera muy impresionante, o sea no con historias concretas o del todo reales, pero estaban todas esas cosas allí desplegadas y fue como una lectura de altísima intensidad para mí, la lectura de la novela.
ME: Es como vampirismo para mí, es tomar de lo real para mi beneficio, mi entretenimiento, que es escribir una novela. Poder contarme todo eso que me interesaba, contarme a mí misma porque me interesaba, sacarlo de la urgencia. Para mí, la escritura de la ficción es sacarlo de la urgencia y por supuesto tengo la enorme suerte de poder hacer periodismo solo con los temas que me interesan.
LG: Creo que la ficción tiene esa capacidad de vislumbrar de alguna forma el futuro. Los mejores textos que se escribieron en esta época de pandemia, además de algún texto de Paul B Preciado que era muy bueno, fue un texto de Mariana en la contratapa de Página 12 que era un cuento. Era un cuento absolutamente aterrador, sobre gente que vivía en el futuro la cual la iban vaciando, de alguna manera un homenaje si queres a un libro de Ishiguro.
ME: “Nunca me abandones”, sí.
LG: Un cuento absolutamente estremecedor que tomaba la realidad que nos estaba invadiendo y lo transformaba en una ficción que reflejaba exactamente lo aterradora que era la realidad en ese momento. Era un texto que resultaba superador a cualquier artículo periodístico, a cualquier otra cosa que yo haya leído en esos días. Un texto que recoge todos los miedos y te deja empañicarte de la lectura. Tener ese radar, esa capacidad de absorción y devolución, es fantástica.

— Ambas coinciden en cómo empezaron a escribir o en por qué se dio la escritura y resulta entrañable, cómo escribir nos lleva a conocernos a nosotras mismas porque uno a través de sus textos se revela, se expone. La musicalidad que se logra en los textos que escriben, por ejemplo Leila con sus crónicas, Mariana con sus columnas. Quizá por esa musicalidad, sintiendo las pausas a la hora de leerlo, a la hora de interpretarlo. Leila, escribís en primera persona, relajada, muy alejada de esta literatura selfie del momento.
LG: Tardé mucho en llegar a la primera persona. Lo primero que escribí en primera persona fue un libro entero así que me salí de golpe. Fue como una pérdida de la virginidad así por tono alto. La verdad que en ese sentido soy medio vieja escuela. Yo tuve como editor a Homero Alsina Thevenet, un gran editor uruguayo y cuando empezabas a colaborar en su suplemento que era El cultural de Uruguay, te mandaba a través de Elvio Gandolfo, que es un editor que yo quiero mucho también, era corresponsal de El País, una especie de consejo para periodistas modestos se llamaba. Uno de los consejos era que si vas a escribir en primera persona, lo hagas solo para transmitir una experiencia intransferible. Sigo un poco esa línea y lo que tengo en claro cuando escribo en primera persona; en las columnas, por ejemplo, que podría pensarse más expuestas pero es mentira porque hay un control enorme aunque yo no mienta sobre lo que quiero contar y lo que no quiero contar. Lo que pienso es para qué le puede servir a alguien… Cuando escribo en primera persona es para contar una experiencia que no puedo transferir. Siempre pienso en cómo puedo transformar esa cosa individual en algo mayor, mayúsculo, más grande. Ya sea para hablar de un tema de género, lo que sea, uno siempre en las columnas termina teniendo algunos tópicos que terminan siendo los que te interesan, te convocan y de los que siempre vas a hablar; después más allá de eso, uno tiene un abanico más grande. Siempre pienso en esos términos, para qué voy a aparecer yo diciendo… que el yo aparezca como algo que supere lo anecdótico. Por supuesto es algo que uso en las conferencias o los trabajos, no voy a decir ensayísticos porque no hago ensayos, pero textos que reflexionan sobre la escritura. Porque parten de una experiencia propia y yo pretendo que quede claro que esa es mi experiencia, que no levante el dedito en tercera persona diciendo “Esto debería ser así porque…”. Esa es un poco mi relación con la primera persona, trato de evadir esto que vos decís de la literatura selfie digamos. Los textos autorreferenciales a veces me resultan interesantes, movilizadores, incluso Mariana tiene muchísimos de esos y varios de esos están recogidos en El otro lado, pero me parece que son tan interesantes, magnéticos e inolvidables; incluso muchísimos de sus lectores recuerdan textos suyos acerca de cuestiones relacionados con temas fuertes: El aborto, su decisión de no tener hijos, etc, porque hay un grado de compromiso y un lado muy genuino con eso que cuenta. Con respecto al uso del lenguaje creo que tiene que ver con la búsqueda permanente de una voz propia, en la que uno trata de no copiarse a uno mismo… es bastante patético estar haciendo todo el tiempo el mismo chiste o tener siempre la misma voz. Pero, dentro de esa voz propia hay una flexibilidad en términos de que yo no puedo escribir un libro como La otra guerra, es un libro corto pero es un libro, con el mismo lenguaje encendido con el que escribo una columna de 300 palabras; porque en un libro es el lenguaje tan encendido, tan condensado, se transforma en una torta con dulce de leche, merengue, crema, frutillas, se grajea, se puntilla y todo lo que quieras. Hay que tener ese control sobre la escritura. Pero la música de las palabras para mí es absolutamente todo.
"Yo tuve como editor a Homero Alsina Thevenet y te mandaba una especie de consejo para periodistas modestos a través de Elvio Gandolfo. Uno de los consejos era que si vas a escribir en primera persona, lo hagas solo para transmitir una experiencia intransferible ."
— O de agregarle esta tensión dramática, a veces. Cuando refería a lo autorreferencial a esta nueva forma de narrativa es porque veo que ocurrió determinada cosa, por más insulsa que sea o aunque sea importante para la vida trascendental de cada uno y lo hacés libro. Ambas están contando lo que considero este periodismo cultural justamente o una literatura que hace a las formas. Distintas formas de narrar directamente, resulta mucho más atractivo y con escenas más dinámicas. Creo que ambas logran pintar una época, que es lo que más o menos hacen los autores en general, desde Shakespeare, si vemos a cada uno en su época lo que han logrado. No voy a preguntar una tontería así como ¿Hay un compromiso al respecto? ni nada por el estilo, pero si quiero saber si se dan cuenta de que lo hacen. ¿Vos escribiste tu experiencia con el tour en el que seguiste a Suede, Mariana?
ME: No, todavía no. Ya lo voy a hacer, lo tengo comprometido: un libro sobre Suede que va a terminar siendo un libro sobre qué es ser fan, y estoy en plena investigación y por sobre todo qué es ser fan vieja… Yo fui fan joven y fui fan vieja y fue cambiando toda esa cuestión. Creo que es muy difícil, incluso aunque escriba fantasía épica, es muy difícil no tomar cuestiones que tengan que ver con lo real y en consecuencia hablar de tu época. Por la sencilla razón de que vivís en tu época, que las experiencias que tenés, las tenés ahora y no hay manera de que eso no se filtre de alguna manera, aunque elijas uno de los géneros más alejados de la realidad… la ópera espacial, la fantasía épica y todos estos géneros que están muy lejos. Sin embargo, yo creo como Leila, soy también muy old school, entonces creo que la primera persona se tiene que usar, en mi caso lo uso de una manera un poco más mixta, es cuando el cronista termina siendo el protagonista de la historia… Quizá no protagonista principal, pero actor, de reparto si se quiere, pero absolutamente necesario. Yo también me saqué la primera persona en un libro, en Alguien camina sobre tu tumba, todas las crónicas son en primera persona. Me parece muy curioso además de que ahora Leila esté escribiendo sobre un cementerio.
"Ya lo voy a hacer: un libro sobre Suede que va a terminar siendo un libro sobre qué es ser fan, y estoy en plena investigación y por sobre todo qué es ser fan vieja… Yo fui fan joven y fui fan vieja y fue cambiando toda esa cuestión."
LG: Al que no fui.
ME: Eso es algo que habla de la época y que habla de la Argentina: la relación con el cuerpo ausente y, no sé si tiene que ver con el compromiso como se entiende la literatura comprometida o como se entendía la literatura comprometida en términos sartreanos. Lo que sí quiero decir es que estamos atentas a ciertas partes de lo político simbólico que interesa de alguna manera. Pero insisto, no sé si es posible evadirlo tanto. Otra cosa es ser un escritor comprometido con una militancia, incluso me parece que fue un gran problema en un momento porque es uno de los motivos por los que se relegan los géneros de la “imaginación” como géneros menores, porque se los considera géneros de evasión que no podían hablar de la realidad. Si uno piensa en la Guerra Fría, lo que mejor contó ese momento fue la ciencia ficción, no lo único, pero sí lo mejor, porque había algo de esas invasiones y de ese miedo al otro que nadie lo expresaba mejor que la ciencia ficción y además de forma más popular. Uno puede encontrar millones de libros extraordinarios escritos sobre la época en otros registros, pero en un cómic que podía leer todo el mundo y estaba súper cerca la gente de eso, no. Entonces, pensar que el género es incapaz de tratar con lo real y pensar sobre lo real, sobre lo político, lo público, etc. es un error. Es un error que también entiendo históricamente había como, supongo en ese momento y cuando se leen esos textos, una necesidad de conexión que es otra. También había otro ánimo, una necesidad de cambiar la realidad y ahora no tanto. Esta es una época mucho más desesperanzada, quiero decir. Y en cuanto a la música que hablabas antes, yo también como soy vieja escuela, a eso le digo estilo, no le digo ritmo. No sé cómo lo hago, solo sé que hay partes que acelero, partes de desacelero, partes que son más líricas, pero por qué voy poniendo eso… No es tan arquitectónico, no es “Clavo esto acá, pongo esto acá”, sino que ocurre. Eso es una vez que encontrás tu voz, encontrás tu estilo, es una cosa más natural y más fácil, no estás todo el tiempo viendo este clavo que tiene que estar justo acá porque tiene que sostener toda esta estructura; eso sí se puede hacer al principio, un poco impunemente, cuando se empieza a escribir, es parte de la formación de experiencia.
"Otra cosa es ser un escritor comprometido con una militancia, incluso me parece que fue un gran problema en un momento porque es uno de los motivos por los que se relegan los géneros de la “imaginación” como géneros menores, que no podían hablar de la realidad."
— Y se crea un estilo, sin dudas. Qué interesante el libro de Suede y lo de ser fan, yo también soy una fan vieja, fui una fan joven. Hay algo que escribió Leila: quiso hacer una nota sobre las mujeres del rock y Celeste Carballo se negó y que bien que le dijo que no.
LG: Ay, sí. (Risas)
— Creía que ya con Este es el mar habías hecho ya tu gran homenaje a lo que fue nuestra vida de rockeras, digamos.
ME: Pero es un libro de fantasy, tengo ganas de escribir sobre…
— Sí, es fantasía total.
ME: Tengo ganas de escribir en otro registro, ensayístico light.
— Lo sentí, como un homenaje a nuestro tiempo. ¿Querés contar, Leila, esa anécdota de Celeste que acabo de leer en esta reedición que hicieron en Frutos extraños que sacó Anagrama?
LG: Sí, tal cual. Era una cosa muy corta y a mí me quedó resonando mucho como esas cosas que viajan con vos a lo largo de años y años… En su momento me enojé muchísimo y después entendí. Trabajaba en la revista de La Nación, fines de los noventa y la redacción en ese momento, si bien había gente como más de mi generación, era como una generación más grande, se ponían temas más serios y de alguna manera yo llegué proponiendo temas muy distintos, con el rock y otra clase de cosas. En ese momento, empezaban a salir a fines de los noventa, había más presencia de mujeres en el ambiente. Como Erica García, toda esa generación. Entonces propuse hacer una nota sobre mujeres en el rock y me dijeron “¡Sí, genial!”. Por supuesto lo que quería hacer era como un recorrido en la tradición, de dónde venía, con Gabriela, Celeste, Sandra, etc. Llamé a varias de las más jóvenes, todas me dijeron que sí, no me acuerdo si había llamado a un par de las pioneras y cuando la llamé a Celeste Carballo me mandó divinamente al cuerno porque me dijo que mientras hubiera mujeres como yo que hicieran notas juntando a las mujeres como si fuera un fenómeno de zoológico como “Ah mirá, ellas también pueden apretar botones, tocar una guitarra”. el mundo iba a ser un lugar horrible y machista, que esperaba que nunca me publicaran esa nota y me colgó. No entendí, pensé que se iba a poner súper contenta con mi propuesta, era una propuesta espantosa que nunca más repetí y que critico mucho de los medios, eso de poner a la mujer en un gueto. La primera mujer que conduce un subte, sí, podíamos, no es como la revelación. En el momento me enojé muchísimo me acuerdo, a ella no le dije nada porque básicamente me había cortado el teléfono, pero me indigné con mi editor que trataba de calmarme y, claro, yo no entendía qué era. Incluso yo ahora teniendo una posición muy crítica con esas notas que son tipo tendencia. Me sulfuran en general, pero en particular cuando tratan de mujeres; y de hecho tomé hace poco la propuesta de hacer una nota precisamente, una pretendida nota de mujeres latinoamericanas escribiendo, que es una idea con la que yo estaba completamente peleada y sin embargo, la hago porque quiero escribir contra esa idea, o sea discutirla.
"Tomé hace poco la propuesta de hacer una pretendida nota de mujeres latinoamericanas escribiendo, que es una idea con la que yo estaba completamente peleada y sin embargo, la hago porque quiero escribir contra esa idea, o sea discutirla."
— Claro.
LG: Fue una buena enseñanza la de Celeste, así que le mandamos un beso.
— Y un agradecimiento. Sí, obvio. Esto me lleva a lo que decías antes, a uno de los textos de Mariana de El otro lado, sobre su deseo de no ser madre, algo sobre lo que vos también escribiste al respecto. Antes hablábamos de la literatura del selfie como género del momento y ahora la tendencia literaria pareciera que ser madre ahora es causal de libro. Hay ficción, no ficción y hay cosas buenas, por supuesto, pero, ¿es tendencia ahora? Lo único que no puede hacer una mujer que no haga un hombre… se me ocurre algo de Friends -Mariana me va a odiar-, es modelo de pene.
ME: Bueno no sé, una mujer trans sí puede.
— En ese momento no se tenía en cuenta eso.
ME: En esa época, no. No hay que dejar de lado una cuestión que ahora es muy central en lo que se publica, no digo en la literatura, sino en lo que se publica como libros, que es el mercado. Hay todo un mercado de la maternidad, desde dar la teta, con qué alimentar al hijo, si el chico tiene que hacer colecho o no, yo todo esto lo sé justamente por cómo impregna el mercado la subjetividad, porque yo no tengo el menor interés en los chicos ¿Cómo sé que el colecho es un tema? Qué sé yo, lo leí en twitter, en alguna gacetilla que me mandaron, no tengo ni idea. Supongo que es dormir con el nene, ¿no?
LG: Creo que sí, no lo tengo muy claro. Es dormir en la misma cama o en una cama al lado, duermen todos amontonados.
ME: Esto viene a partir de una mayor visibilidad sí de las cuestiones de las mujeres. Entonces es algo más que se les ofrece a las mujeres dentro de todo lo que se les ofrece a las mujeres junto con cremas, tacos, ropa. Esto tiene que ver con algo que decía Leila que le revientan las notas de tendencias, a mí también. Hay otras cosas que a mí me revientan bastante que son las notas de estilos de vida, que son muy parecidas a las notas de tendencia pero son algo un poquito más acotado. La crianza del hijo, cómo tiene que consumir el hijo, si hay que mandarlo a una escuela Steiner y todas esas cosas. Es una cuestión que tiene que ver con el estilo de vida sobre la que se trabaja periodísticamente, sobre la que se trabaja en libros y sobre la que se trabaja mercantilmente, lo que quiero decir tiene que ver con el mercado del libro, por ejemplo. En ese mercado del libro empiezan a aparecer, por supuesto, los relatos en primera persona, del parto, de la crianza que le di a mi hijo, de mi hijo especial, mi hijo niño índigo, no sé si existe eso, pero en una época eran como niños mágicos. Entonces, creo que todo eso, junto con lo que llamás literatura selfie y por supuesto existe; que es como la idealización de una pequeña experiencia cotidiana y no de lo excepcional, como era lo que Thevenet le decía a Leila, es un signo de los tiempos y es algo que tiene que ver con el mercado. Es un signo de los tiempos en el sentido de las redes sociales, influencers. Los influencers tienen un montón de libros, yo tengo amigas que hacen tapas de libros para influencers, por ejemplo. Las conocen a las influencers, se toman un café con ellas, me llaman y me dicen “No sabés, tiene 23 años y le dieron un anticipo de $540000 y yo estoy cobrando la tapa $20000” (Risas). Eso está pasando, no en todo el ámbito, si querés es como una nueva manera de comunicarse en el ámbito digital, no todo el ámbito, hay de todo, pero es el ámbito más mainstream. Entonces es una acción lógica ante lo mainstream. Cuando era chica las cosas que le gustaban a todo el mundo no me gustaban mucho, entonces creo que tiene que ver con eso digamos ¿no? Como un malestar de época, cosas que son muy de la época con la que uno se identifica, con la que uno no puede tener una conexión y que por supuesto el mercado capta y el mercado desborda de esto y te terminás enterando quieras o no. Me parece bien igual pelearse con eso, lo que quiero decir es que no se me ocurre en este momento, en el que además hay un poca demanda de todo, que el mercado vaya a dejar de hacerlo, de ofrecerlo. Prepárense para años de esto. Si yo tuviera una empresa editorial y vendiera los libros de madres y maternidades, adelante (Risas). Hay gente que no tiene tanto escrúpulo de decir voy a editar solo lo que me gusta y mucho menos una multinacional.
"Entonces es algo más que se les ofrece a las mujeres dentro de todo lo que se les ofrece a las mujeres junto con cremas, tacos, ropa. Esto tiene que ver con algo que decía Leila que le revientan las notas de tendencias, a mí también. Como las notas de estilos de vida."
LG: Muchos de esos relatos sobre la maternidad no los leo, de hecho siento un desinterés sobre libros incluso que se han dicho que eran fabulosos “Ésta escribió sobre su madre en la posguerra…”
ME: ¿Madre posguerra? Pum.
LG: También como mucho relato de duelo, la muerte de la madre. Algo que no sé si le pondría el eco de comienzo en Apegos feroces de Vivian Gornick que fue un libro que disparó. Todo eso me tiene un poco cansada, hay cosas que son muy buenas, el libro de Gornick a mí me gustó… no me volvió loca pero me gustó. Hay otras cosas que son feroces. En cuanto a lo de las maternidades hay algo que me llamó la atención: hay todo un relato incorrecto de la maternidad que me parece que está bien, que a veces hace bien contar que no todo es felicidad, que no todo es maravilloso, que hay cosas horribles, que te duele dar el pecho, que el corte que te hacen para parir, que el chico puede ser un incordio, puede ser una molestia. Hay como una visita a aspectos menos agradables de la maternidad y ahí yo he encontrado algunos relatos interesantes, pero curiosamente encontré una crítica bastante encendida de mujeres jóvenes madres, buenas lectoras y buenas escritoras, acerca de esos libros que cuentan la historia antipática de la maternidad, diciendo que “Uh, parece que ahora tener un hijo es un calvario” y yo digo “¡Chicas, perdón, venimos de 200 años de glorificación de la maternidad, nos bancamos apenas un par de gente que dicen que la maternidad no es la gloria!”, me parece curioso como síntoma y sí me parece un síntoma, porque tengo amigas que escriben y tienen hijos y no tienen precisamente una mirada complaciente con la realidad y sin embargo, hartas de ese relato mal, bien y a veces con calidades muy bajas; pero que como decía Mariana, el mercado aprovecha porque hay una tendencia para hablar sobre la maternidad desde todos los ángulos. Encontré una mirada crítica, sentí algo bastante medio pesar escuchar esa queja; o sea, déjenlas si quieren decir a veces tengo ganas de que mi marido se lleve a mi hijo y se pierdan un año en La Pampa, por qué no. Es una sensación.
ME: Yo también las leí, les presté atención porque me pareció que quizás hubo una tendencia de cinco o seis meses de insatisfacción total de la maternidad y las mujeres que estaban siendo felices con eso decían “¿Para qué los tienen entonces?”. Insisto, me parece una discusión por fuera de la literatura, aunque muchos de estos libros sean literatura. Me parece que es una discusión que tiene que ver con el mercado y con el mercado de tendencias y con la cuestión de estilos de vida. Lo que ha pasado con los chicos es que los chicos son marcas de estilo de vida, como otro tipo de cosas, que se yo. Obviamente estamos hablando de clases medias y de clases medias altas.
"Encontré una crítica bastante encendida de mujeres jóvenes madres, buenas lectoras y buenas escritoras, acerca de esos libros que cuentan la historia antipática de la maternidad, y yo digo '¡Chicas, perdón, venimos de 200 años de glorificación de la maternidad'"
LG: Sí, por supuesto.
ME: Desde ya. Que son los que consumen esos libros, ¿no? Porque los demás lo que necesitan es una cuna.
LG: Sí, claro.
— Pienso la literatura en términos de comprender una cultura. De relatarla, de cómo la vivimos cada uno, según nuestro estrato social, estudios, nuestra vida, etc. Esta cuestión del mercado, como bien destaca Mariana, porque es una cuestión exclusivamente de mercado, no tiene que ver con la literatura necesariamente, quizás resulte una molestia en lo que uno pretende que es leer algo bueno, escribir algo bueno, publicar algo bueno; por eso celebro tanto las editoriales independientes que tienen un poco más de libertad. Leí una nota espantosa sobre Amazon y los libros más vendidos al respecto y la iba a subir a twitter en plan “No lean esto” pero es una contradicción en sí misma.
ME: Que un libro no es precisamente literatura.
LG: Claro.
ME: Es algo que hay que entender, tanto como que lo virtual es real y ese tipo de nociones.
— Lo virtual es real, sí.
ME: Y los libros no son todos literatura. Hay un montón de libros que son literatura y que son literatura mala, pero un montón de otros libros que no son literatura y que no están diseñados para eso. La gente no lee solo literatura. La gente lee otras cosas que no son literatura y no me parece necesariamente mal, pasa que uno no tiene que confundirse y pedirle a algo que está inserto en un mercado que todo lo que publique sea literatura; va a publicar un montón de otras cosas que no lo son.
— Comparto.
ME: Como te ven, te tratan.
LG: Si te ven mal, te maltratan.

En 2013 se realizó la primera Feria de Editores y año a año, el evento fue creciendo en cantidad de participantes: de empezar en FM La Tribu con quince editoriales pequeñas aun 2021 donde copó las calles y tuvimos la primera feria al aire libre con más de 16.000 personas curiosas por conocer lo mejor de la edición independiente
La entrevista grabada pueden ver acá.