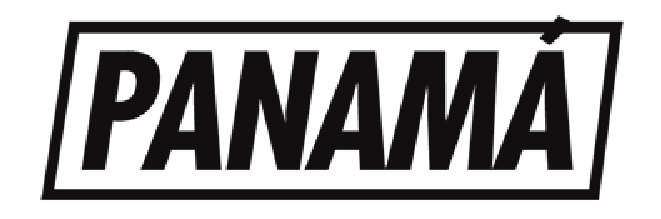02 de mayo de 2025

Fondo de experiencia, fondo de comercio, y después.
Milei odia (todos recodamos, ¿no?, el Ministro de Medio Ambiente, anterior a Juan Cabandié, cuyo sintagma preferido, haciéndose el gracioso, era decir: “Amado odia”, en referencia a Boudou). Pero que Milei odie no es novedad, todos lo hacemos o deberíamos hacerlo: el odio fue una emoción -un afecto, se dice ahora- fundamental para la tradición de izquierdas, una emoción vital para sostener luchas, enconos, obstinencias. Hebe de Bonafini odiaba y, más allá de sus polemiquísimas declaraciones sobre Jorge Julio López, de ese odio quizá extraía parte de su vitalidad. Luis D’Elia tenía razón cuando dijo, en un estado de alteración, pero no por eso no de verdad, “odio a la puta oligarquía, odio a los blancos, odio tu plata, odio tu trabajo”. Contando los palotes, pronuncia “odio” cuatro veces en quince palabras. D’Elia, seguramente por morocho, por haber sido maestro de escuela y por tener un habla feminizada, fue demonizado por medios oligopólicos hasta volverlo un dirigente social invotable con imagen negativa. Milei, que nos viene odiando a todos los que no la vemos desde que estaba a la búsqueda de su nicho, es el divertimento cortazariano de un outlet de poderes que parecen haber hecho de Argentina, por cuarta vez en 40 años, el objeto de sus elucubraciones socio-económicas. “Qué lástima, Argentina, eras un bizcochuelo, ahora sos gelatina”.
Pero entonces, ¿cuál es la especificidad del odio mileísta? Por lo pronto sabemos, gracias Lazzaratto, que el kapital siente, odia, quiere muertos o explotados. También sabemos que Milei podría ser un ejemplo de eso que, si alguien quisiera proponer como tesina de doctorado “el odio del capital”, Javier Libertad podría ser su objeto. Sin embargo, quizá también haya que especificar este odio, no psicológicamente, tampoco psicoanalizarlo, mal que nos pese. Prefiero centrarme en un ejemplo, que es el que menos ignoro. CONICET. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Nadie que esté trabajando Derrida, Fisher, Avery F. Gordon y lo que ya se ha dado en llamar “ghost(ly) studies”, puede pasar por alto todos los fantasmas que el CONICET sigue levantando -como una polvareda- en la política nacional, en la academia, en la universidad y en la sociedad en general.
Cuando, el 13 de agosto de 2023, en las PASO, y el 19 de noviembre de mismo año, luego del subidón octubrista de la recuperación massista, Milei confirmó su popularidad, (re)comenzó un clásico en la política argentina de los últimos diez años: el ataque al CONICET, twitteramente demonizado como “Noquicet” (recordemos, a los fines de combatir la memoria cibernética que, en 2011, haciéndose el gracioso como Bergman, un becario del organismo publicó una nota en Clarín diciendo que éramos ñoquis). Entonces, ya para empezar, la cuestión del CONICET y los platos del 29 o, mejor dicho, de su demonización por parte de distintas versiones de la derecha vernácula, no es novedosa, tiene su historia propia, viene de lunga.
Milei quiere hacernos vivir en la pura (no inmanencia sino) táctica: no sólo todo el tiempo pensando cómo hacer guita (es decir, sobrevivir), sino con la falta de tiempo oprimiendo la ausencia de espacios propios, sin poder prever qué haremos el mes que viene
Como en casi todo, Milei, ese invento mediático que nos resulta difícil de imitar desde los nacionalismos-populares o las izquierdas (hay quienes le ponen fichas a Riquelme), es una respuesta y radicalización del fracaso macrista (fracaso está en cursivas porque la década ganada se desmontó en cuatro años, pero el pseudo-quinquenato macrista reconfiguró la política argentina: copó el aparto judicial, vulgarizó un diario centenario, infiltró un gobierno desde su nacimiento). También el Albertismo, ese Serú Girán que nació muerto (el chiste es de Charly García), fracasó, y estrepitosamente, sino no estaríamos acá: sólo en sus últimos tres meses, casi a modo de despedida, “el gobierno de científicos” empató el mejor poder adquisitivo macrista. Bastante magro, y soso (ahora que los exilios se hacen en Madrid), para la nutritiva promesa de “volver a comer asado”. Si Macri, desde el mismo 2016, atacó al organismo recortando los números de ingreso a la Carrera del Investigador/a Científico, el último paso -si llega- luego de becas doctorales y postdocs, al menos su resistencia ese año fue espectacular: todos recordamos el kirchnerismo musculoso que movilizó al Polo, para emborracharnos de masividad y una novedad absoluta en la historia sindical-docente argentina; la primera vez que más de 400 docentes-investigadores argentinos ingresaron con dedicaciones exclusivas (40 horas semanales) a partir de una medida de fuerza siguiendo un concurso con cuatro instancias evaluadoras. Esto se llamó PRIDIUN (Programa de Incorporación de Investigadores y Docentes en Universidad Nacionales), pero las generaciones que vinieron después se quedaron esperando la carroza: “yo quiero mi Pridiun, ¿mi Pridiun dónde está?”.
Ergo, el odio de Milei al CONICET, como Albertina Carri ironizaba con los playmobils, no bajó del cielo, no nació de la cigüeña, no salió de un repollo: Milei le pone palabras desvergonzadamente a un malestar (¿en el sistema universitario argentino?) relativo al organismo, no a su creación, pero sí a su extensión, a los investigadores que son vistos por sus mismos colegas de cátedra no CONICET como casta, como privilegiados. Hay quienes, 40 años después de haber sucedido, se siguen viendo interpelados por el sintagma “ex alumni”. Que investigadores CONICET defiendan un puesto de trabajo al que les costó sangre, sudor y lágrimas (ponencias, seminarios y artículos) entrar, donde desarrollaron línea de investigación que sólo con mala leche se puede decir que no comportan “Knowledge Exchange and Social Impact”, me parece un poquito más entendible.
Pero no es la única modesta historización que propondría de su pulsión odiante. Antes de que Macri, con Sandra Pitta a la cabeza, se encaramara contra el organismo, los trolls se obsesionaran con los estudios culturales -¡¿qué diría Raymond Williams?!- y de que “el ano dilatado de Batman” sea la frase estúpida que cualquier cuenta anónima puede espetarte en twitter, CONICET ya generaba resistencia, porque -¿por qué lo vamos a negar?- representó una de las muchas novedades que el kirchnersmo trajo a la Argentina de 2003. Si ENTEL, Trenes Argentinos, etc., eran las “joyas de la abuela” -de una Argentina donde había joyeros- que manoteó Menem para servirse de los dólares tendientes a la convertibilidad, CONICET era el reverso: una institución histórica -la fundó Perón, la refundó Frondizi-, prestigiosa pero desfinanciada, elitista -era casi imposible entrar, directamente imposible vivir de eso-, con un aura de cientificidad que dejaba de lado las ciencias sociales y humanas, salvo la sociología que se piensa científica -nunca está de más releer lo que escribió Roberto Carri sobre ella- y la filosofía analítica (en inglés) que saca quince papers por año. CONICET, me decía mi madre en 2002 cuando comencé el CBC, era algo lejísimo, como si hoy dijéramos Marie Curie o Goldsmith.
Sin embargo, el kirchnerismo (Néstor recompone, Cristina radicaliza) masificó al CONICET, lo vulgarizó -en el mejor sentido del término-, encontró ahí también un dinamizador de la economía interna, del mercado académico local. Desde hace varios años, desde que fui doblemente recomendado –tachame la doble– para entrar a la carrera del organismo, sostengo esta hipótesis: el kirchnerismo, con la masificación de CONICET, generó las bases y puntos de partida para un mercado académico argento. Hasta entonces, y no estoy diciendo que no sea un modelo que no tuviera sus privilegios, el acceso a lo que hoy se conoce como carrera científica o académica -al menos en las ciencias sociales y humanas- era casi imposible, quedando restringido a hacer masters -luego doctorados- en el extranjero: Brasil, Estados Unidos, Francia. La masivización del CONICET, que haya un mercado de becas doctorales, postdoctorales, de ingreso a carrera, inauguró para la generación que había terminado sus estudios a fines de los 90s la posibilidad de “vivir de investigar” dentro del país. No es poca cosa.
Estamos tan a la defensiva desde hace cuatro décadas que nos encontramos defendiendo cosas que no nos gustan, que criticamos en privado, pero defendemos en público
Pero esto -masivización y mercado interno, “que en todos lados se vea”- generó resistencias, adentro y afuera. Adentro, de los rumores que bajaban con el fin de ciclo kirchnerista, con investigadores preocupados porque “estaba entrando cualquiera”. Cual(se)quiera. Desde fuera, porque las cátedras, que antes se poblaban mediante un estricto criterio feudal de relación artesanal con el titular, ahora comenzaban a verse contaminadas por seres extraños que podían dedicar 40 horas de su semana a leer, escribir y presentar, y 10 a dar clases y prepararlas. Como dicen los jóvenes: “rari”. De 2010 a 2015 -lo viví, no puede ser falso- todavía era común escuchar a cuarentones quejarse de “doctores jóvenes” de 32 años, es decir, comparados con cualquier petit.e européen.e que hubiera terminado su doctorado post-pacto de Bologna a los 27 años, cinco años más viejos. Cinco años, en la vida académica, como en la de una niña, es muchísimo tiempo: desde que se pasa de ser una new born a ir a la cancha con tu viejo a alentar a River. Aquellos “jóvenes doctores”, potenciales ñoquis, también eran acusados de no leer, o de sólo leer papers, pronunciado así: “papers”. ¿Cuánto le puede afectar a un investigador, con el cuero más o menos curtido por estas rayaduras de auto, que venga un loquito cuerdo normalizado y te grite “¡afuera!”? El asunto, como siempre –“c’est l’économie, idiot”- es la interrupción del financiamiento, el ajuste, el corte de un proyecto no sólo de investigación sino de vida: en Argentina, en los últimos 8 años, hay gente que recomenzó su vida tres veces.
Beatriz Sarlo, no recuerdo si en Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo: Una discusión o en Tiempo presente. Notas sobre el cambio de una cultura -no tengo los libros a mano-, escribió algo interesante -como siempre- y que aporta: la experiencia no sucede en el vacío. Las privatizaciones fueron horribles, echaron un montón de gente, pero las empresas estatales funcionaban como el orto. Tener teléfono fijo era un privilegio y una excepción, había infinidad de ramales, pero mal mantenidos y se viajaba mal, la televisión pública eran cuatro canales locos, uno más oficialista que el otro. Hace dos meses, en un bar entre Goyena y Humahuaca, una mujer de clase media me terminó elogiando, en una conversación casual sobre lo que estábamos viviendo, los cortes programados de los 80s. Es tan feo lo que vivimos que pensamos que lo que vivimos era lindo. Algunos sociólogos franceses de la educación, así como Armand y Michelle Mattelart sobre los medios, ya tweeteaban red flags en los 80s: que el neoliberalismo, desde hace diez años, esté atacando nuestras vacas sagradas, no quiere decir que de repente los análisis bourdianos sobre la reproducción heredera educativa, o las críticas adornianas a la estupidización por los medios, se hayan vuelto falsas. Estamos tan a la defensiva desde hace cuatro décadas que nos encontramos defendiendo cosas que no nos gustan, que criticamos en privado, pero defendemos en público. Quizá algo de ese doble discurso, o relacionalidad discursiva, sea parte de las condiciones de posibilidad y producción mileístas. No es sólo que se alimente de las discusiones que no dimos por corporativismo -el agotamiento de la memoria, el moralismo punitivista, las pésimas elecciones de candidatos de Cristina- sino también de las parresias que sólo nos permitimos entre amigos. Si mal no recuerdo, León Rozitchner, “el que ruge” -como se lo hubiera apodado en el medioevo-, le reclamó exactamente eso a algunos amigos porteños de vacaciones en las sierras cordobesas durante el “debate del Barco”. No puede decirse que no nos hayan -y no nos hayamos- avisado.
Sin embargo, terminemos con una nota positiva, auto-afirmatoria, auto-confirmatoria: Michel Jean Emmanuel de La Barge de Certeau, popularmente conocido por su primer nombre y segundo apellido paterno, en su L’invention du quotidien. 1. Arts de faire (1990), escribe en su página 60 que, dentro de las victorias del “lugar propio” (el espacio sobre el tiempo, la vista sobre el espacio, y el poder del saber) se cuentan las de los “laboratoires de recherches «désintéressées»”, no porque no tengan intereses (políticos, militares, farmacopornográficos), sino porque ese interés se define autónomamente, o al menos independientemente. Milei quiere hacernos vivir en la pura (no inmanencia sino) táctica: no sólo todo el tiempo pensando cómo hacer guita (es decir, sobrevivir), sino con la falta de tiempo oprimiendo la ausencia de espacios propios, sin poder prever qué haremos el mes que viene, sin saber qué será de nuestras vidas. La previsión pasó de ser un donné pequebús contra el que se levantaron los revolucionarios de los70s a comer carne una vez por semana por la que daríamos todo por tenerla. Una vida tranquila, apacible y suiza. Una Argentina donde, como todavía se decía en noviembre 2023, un fenómeno como Milei no sería posible porque: 1) no somos Brasil, 2) la tradición movimientista, 3). Etc.
Nos equivocamos.
Y nos re cabió.