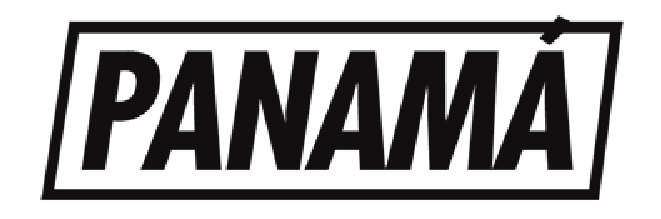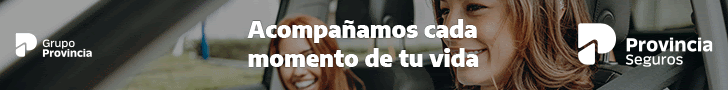02 de mayo de 2025
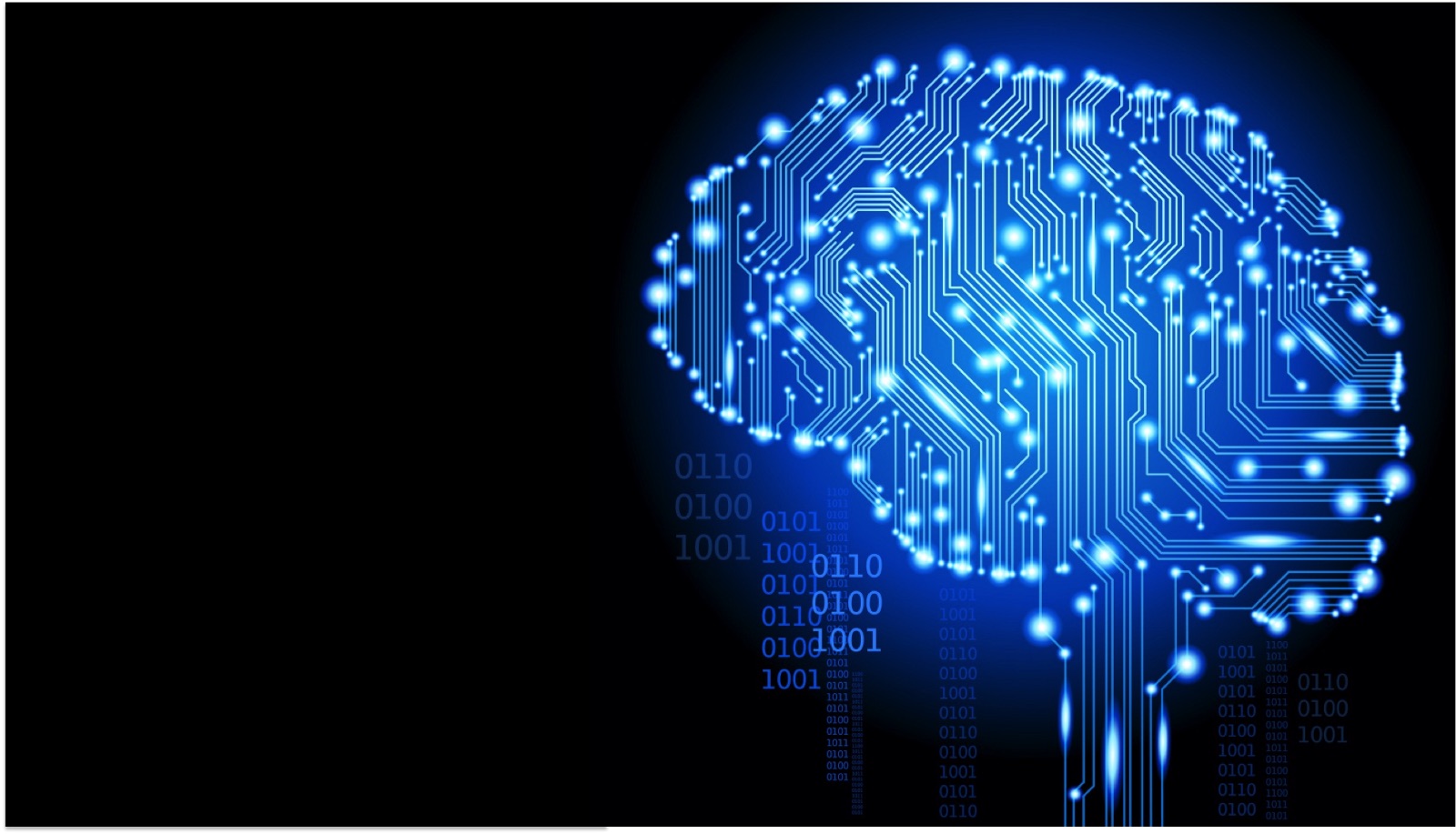
2 de febrero de 2019
LA MUERTE DE LA CONTEMPLACIÓN: ¿SIN LUGAR PARA LO HUMANO?
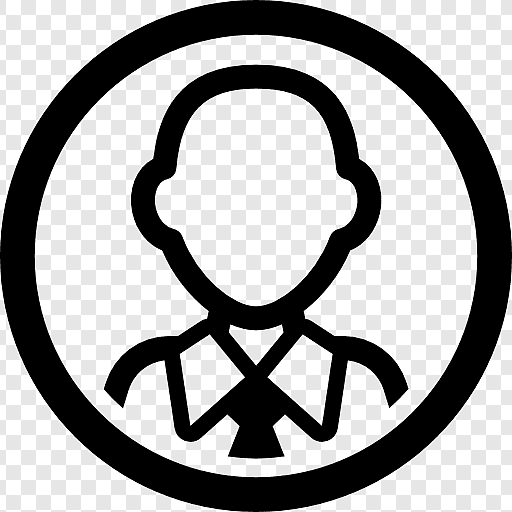
Jerónimo Guerrero Iraola
No se fíe, che, de la contemplación absorta de un tulipán
cuando el contemplador es un intelectual. Lo que hay allí es
tulipán + distracción, o tulipán + meditación
(casi nunca sobre el tulipán).
Lucas, sus meditaciones ecológicas. Un tal Lucas. Julio Cortázar
Datos, datos y más datos. Todo, absolutamente todo se puede cuantificar, almacenar, indexar: una escala cromática, los miles de píxeles de una fotografía digital, textos, interacciones, ubicaciones…
El dataísmo ha venido a suplantar, en términos de Byun-Chul Han, a la primera ilustración, movimiento que intentó sepultar el componente mágico del pensamiento valiéndose de la estadística. Sin embargo, éste método, que se fue perfeccionado en el tiempo, supo encontrar un límite tecnológico. La posibilidad de recopilar toda la información disponible sobre determinado objeto de estudio era imposible, o bien demasiado onerosa. Así, el muestreo aleatorio constituyó un gran avance en la materia, ya que permitió conocer tendencias con márgenes de error aceptables.
El giro copernicano de la datificación, como explican Mayer-Schönberger y Cukier en “Big Data. La revolución de los datos masivos”, es que en la actualidad es posible abordar los fenómenos a partir del procesamiento de información en tiempo real y de un corpus que, en la mayoría de los casos, puede estar integrado por la totalidad de los datos disponibles. Ello nos coloca en la antesala de grandes dilemas, debates e interrogantes…
¿Qué miramos? ¿Cómo miramos?
Blockbuster murió. O el videoclub de barrio. Los mató el algoritmo. Las plataformas de streaming, por caso Netflix, han generado las condiciones ideales para que nos volquemos a ellas. El on demand nos permite ver lo que queremos (¿lo que queremos?), cuando queremos, con el enorme valor de no tener que salir en pijama y campera un domingo de invierno a devolver el cassette en un buzón para evitar que nos cobren el recargo. Con Spotify sucede algo idéntico. Puedo tener la banda que me gusta, o un popurrí de artistas, canciones, géneros en la palma de mi mano.
El dataísmo ha venido a suplantar, en términos de Byun-Chul Han, a la primera ilustración, movimiento que intentó sepultar el componente mágico del pensamiento valiéndose de la estadística
No obstante ello, emergen algunas cuestiones… las plataformas saben qué escuchamos/miramos, cómo, en qué momento o cuánto duramos al frente de la pantalla (tasa de caída). Nos recomiendan. Spotify arma mix a medida de nuestros gustos y mientras más las utilizamos, mejor nos conocen y pueden predecir qué funcionará y qué no. El problema es entonces, la reducción del riesgo y la mercantilización de los consumos culturales. No es algo nuevo, Adorno y Horkheimer se lo preguntaron en “Dialéctica de la ilustración” a mediados del siglo XX. Lo que debería llamarnos a la reflexión es la indagación sobre la estandarización de las subjetividades. Si el mundo, la industria y el Yo se reducen a lo que hay en Netflix (que es medio, canal, tecnología, mensaje, productor y producto), parecería no haber más lugar para la espontaneidad.
Psicopolítica
La datificación aplicada a la política, el Estado y los asuntos públicos también merece algún grado de indagación. No hacerlo nos puede sumir en nuevas formas de autoritarismo. Existen hoy desarrollos que hablan, desde una perspectiva neolombrosiana, de la posibilidad de detectar criminales a partir de su huella (tránsito) en el ecosistema digital. Sí, así como Lombroso, a partir de aspectos fisionómicos desarrolló una corriente criminalística, hoy existen quienes afirman que los datos pueden arrojar la certeza de encontrarnos frente a una persona que podría llegar a cometer un delito.
¿No es esto escalofriante y vulneratorio de garantías elementales? Reconocimiento facial, sensores dactilares, ubicación en tiempo real. ¿Qué destino se dará a esos datos? ¿Con qué finalidad? Las preguntas en torno a la datificación son centrales, sobre todo, si nos situamos desde la plataforma de las libertades humanas
La datificación aplicada a la política, el Estado y los asuntos públicos también merece algún grado de indagación. No hacerlo nos puede sumir en nuevas formas de autoritarismo.
En el mismo sentido, la posibilidad de conocer de antemano las reacciones de la ciudadanía permite el despliegue de dinámicas de control que, en los últimos tiempos, parecerían incidir en los resultados electorales. Como arriesgó Pablo Touzon, al hacer un análisis sobre algunas obras de Jaime Durán Barba, “la trampa de la ciencia duranbarbista es que es en parte diagnóstico y en parte programa”.
Hay allí un riesgo, o una llamada a la reflexión. Creer que la nueva matriz es así y ya, abre un abanico de posibilidades a quienes la utilizan, la conocen y manejan. Trabajar sobre marcos éticos, normativos y nuevos acuerdos es nodal para no sumirnos en un mundo Orwelliano.
Sobre el final… ¿hay lugar para la contemplación?
¿Se puede competir en términos productivos con robots? ¿Vale la pena? ¿Hay lugar para el fracaso? La belleza, el erotismo, el amor, la melancolía… ¿terminarán sepultadas por el algoritmo o la estandarización? ¿Hay lugar para lo humano?
La contemplación habilita la pregunta. Para ello el tiempo es un elemento medular. Sentarse a contemplar, no algo específico. La reflexión, la filosofía, nos pueden guiar en el camino propuesto por Nietzsche en “Así habló Zaratustra” y así llevar adelante la transformación de camello a león, y posteriormente de león a niño. Sin lugar para lo humano, el algoritmo será nuestra celda.