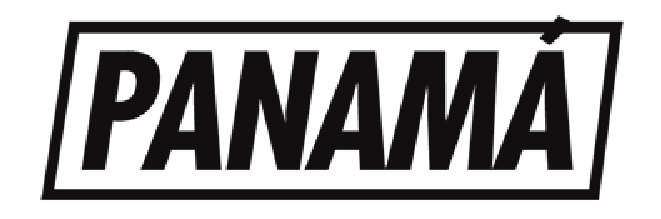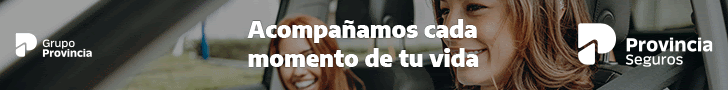02 de mayo de 2025

Se había cortado las venas, pero no tuvo paciencia para esperar la muerte regando el piso del departamento. Abrió la ventana y se arrojó desde un sexto piso al pulmón de manzana del edificio de la calle Pasteur 42. Era diciembre del 2000 y el despliegue de papeles en la casa daba cuenta de que había trabajado hasta último momento. Sólo unos días antes había entregado el manuscrito de Un trabajo en San Roque, que se editó recién en 2005.
Podemos presumir que el cono de sombras que envolvió a Carlos Correas comenzó mucho antes, allá por 1959, cuando la censura cubrió su vida y comenzó a manejar su destino. El “affaire Correas”, el “caso Correas”, el “proceso Correas”, de mil maneras se titula como evocación de la judicialización que se inició con la publicación del cuento La Narración de la Historia. Este relato de pocas páginas que generó tanto escozor se publicó en la edición número 14 de la revista El Centro, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto a textos Bernardo Carey, Oscar Masotta, Juan José Sebreli y Paco Urondo. Correas utilizó ese reducto intelectual para ficcionalizar y tal vez ser primero en contar los yires de los jóvenes gays urbanos. Así desató los mecanismos de una censura que provocó que tanto el autor como los responsables de la revista terminaron procesados por infringir el artículo 128 del Código Penal, el cual en su vacua redacción le permitía al juez hacer libre interpretación del concepto de “obscenidad”. Para el fiscal un libro sobre levantes gays era asimilable a distribuir pornografía en un colegio. Nada más lejano a La Narración. El texto cuenta la fugaz relación entre un joven de clase media y un chico de provincia de modos tan compadritos como inocentes. Un cuento sin grandes pretensiones estilísticas y sin intento alguno de hacer explotation homoerótico pero que caía en el pecado mortal que desataba la censura: el narrador no demuestra una visión punitivista sobre el comportamiento de sus personajes. Si mostrar era reprochable, descorrer el velo de una parte cotidiana de Buenos Aires era peor. Conclusión, poco más y el fiscal Guillermo de La Riestra quiso cargar un camión celular con todos los involucrados en la revista. Resultó en un largo proceso de dos años (1960-62) en el que muy jóvenes hombres y mujeres iban siendo exonerados en primera instancia, pero la pesadilla seguía con la apelación en cámara. En el medio, una editorial furibunda del diario La Nación y de la izquierda estalinista, con venia de Abelardo Castillo, que término cogoteado por Masotta. Al final, el patrocinio letrado de Ismael Viñas –el Viñas bueno- logró que Correas y el editor Jorge Lafforgue cargaran con seis y tres meses de prisión en suspenso respectivamente. Las otras condenas no pasaron de dos. Pero Correas cargó ese juicio encima, no como un estigma social, sino como una yerra en la piel.
Si queremos darle pinceladas más o menos certeras a la figura de Correas, debemos ir a antes de esto y a mucho después. Vamos a dividir esta historia en tres Correas: el joven intelectual existencialista, el profesor universitario que intenta abrazar una vida burguesa y el escritor que vomitaba recuerdos envenenados en los años democráticos. Más un epitafio, claro.
El 'affaire Correas', el 'caso Correas', el 'proceso Correas', de mil maneras se titula como evocación de la judicialización que se inició con la publicación del cuento La Narración de la Historia
El joven Correas y un terceto de la época.
Juan José Sebreli nos cuenta (me cuenta a mí en una mesa de La Biela pero hagamos este viaje juntos) que Carlos Correas vivía con sus padres en la calle Garay al 4000, cerca de Avenida La Plata, en los límites de Boedo. Pertenecía a una familia de clase media acomodada, “más acomodada que la mía, al menos”, aclara y acentúa Juan José. Antes de toparse con el mundo literario porteños, Carlos se dejó atravesar por la obra de Sartre, que leía y releía en algún rincón del Club River Plate, donde trabajaba como empleado administrativo. Muchas capaz de sentido cubrieron la vida de un hombre que no había llegado a los veinticinco años: el sartreanismo como tribu, las esporádicas relaciones homosexuales como segundo espacio de pertenencia (le pesara o no) y el atractivo de un Sebreli de veintipocos que podía fundar revistas en Filosofía y Letras al mismo tiempo que comenzar a ingresar como colaborador a la mítica Sur, algo que solo le costó tocar el timbre de uno de los representantes del consejo editor. El resultado fue un intercambio epistolar que devino en una amistad que también podría ser llamada noviazgo y sociedad intelectual. Correas se acercó porque creyó que detrás de Sebreli había un grupo de existencialistas en el cual podía ser uno más. Nada por el estilo, Sebreli andaba casi tan solo como él. De cualquier modo, el carro comenzó a andar y apareció un tercer personaje en el lío: Oscar Masotta, quien muchos años después se volvería uno de los máximos divulgadores (no académicos) de Lacan en el país. Ya eran tres para adscribir desde por izquierda al peronismo. En términos del Sebreli moderno “adscribir a un peronismo imaginario desde una izquierda imaginaria”. Y el trío de dos casi novios y un amigo comentaron hasta el hartazgo a Sartre, hicieron amistad y enemigos en Contorno, escribieron y se escribieron. Esto último parece una llamada a la muy “comentada literatura del yo”, pero se debe entender que para el existencialismo vivir era escribirse mientras se avanza en esa búsqueda inútil que es encontrarle sentido al devenir de nuestros cuerpos en el mundo.
La existencia es finita y así fue el mundo de nuestros beatniks de ese Buenos Aires. Se fueron sus noches de jazz, envejecieron las maricas que buscaban marineros suecos e ingleses en el Anchor-Inn de Paseo Colón y San Juan; Oscar Masotta abandonó a sus amigos trolos y al existencialismo por el muy en boga psicoanálisis y Sebreli es para cualquier periodista que lo presente “sociólogo y ensayista”. A Correas le tocó seguir después de la censura. Eran los ´50, de fácil, nada. La creación del movimiento de derechos civiles de homosexuales le pasó por el costado, la literatura fue una actividad guardada en un cajón por años y la academia lo ubicó en un lugar de lobo estepario sin grandes obras.
Juan José Sebreli nos cuenta (me cuenta a mí en una mesa de La Biela pero hagamos este viaje juntos) que Carlos Correas vivía con sus padres en la calle Garay al 4000, cerca de Avenida La Plata, en los límites de Boedo. Pertenecía a una familia de clase media acomodada, 'más acomodada que la mía, al menos', aclara y acentúa Juan José
Correas el autocorregido
El editor, académico y compañero de andanzas judiciales Jorge Lafforgue, escribió en la edición de la revista El Ojo Mocho dedicado a la memoria de Correas:
Tras unos discretos golpes la puerta se abre.
– Buenas tardes, busco al señor Lafforgue.
-Soy yo.
-Ah, mi nombre es Carlos Correas
– Un gusto.
– Le quería agradecer su comentario sobre mi cuento.
– Es un comentario muy breve. Aunque su cuento me impactó. Es verdad, me conmovió mucho.
Sin transición.
– ¿Usted no es homosexual? ¿No?
– Por el momento no.
Pausa larga.
Si vos viniste a averiguar ese dato, siento decepcionarte. Ni chongo ni marica, al menos por ahora.
Pausa breve. Ambos finalmente sonreímos. La tensión comenzó a diluirse.
– Sentate y charlemos.
“Ni marica ni chongo”, ni dentro ni fuera de la academia y con una pluma guardada por veinticinco años. Sebreli no da muchas vueltas que ese ser y no ser “fue lo que lo hizo terminar así”. Pero no nos apresuremos. Este diálogo ocurre en 1955 y Correas estaba tan entreverado en el sartreanismo como en los cuentos que eran una versión queer de Louis Ferdinand Céline. Y ambos aspectos son parte de un mismo plexo estético-filosófico. No existe tribu urbana sartreana sin La Náusea y no existe este último sin Viaje al Fin de la Noche de Céline, que también sería rescatado del ostracismo por los jóvenes (yankees) de los ’50.

La editorial Mansalva editó en 2012 el libro Los Jóvenes, el cual contiene La Narración de la Historia, cuentos póstumos y el relato corto que le da nombre al libro. Se estima que Los jóvenes fue escrito entre 1952 y 1953, dado que fue mecanografiado sobre hojas membretadas del club River Plate (Carey estaba seguro de recordar que le entregó el manuscrito ese año). El texto es una mezcla del pseudorealismo estetizado de Céline con referencias más o menos ocultas al mundo real de los aspirantes a escritores/ensayistas. Las maricas (sic) que protagonizan el cuento aparecen en un inicio como lumpenes urbanos que intentan desesperadamente hacerse con el cuerpo de marineros extranjeros y jóvenes porteños de pelo en pecho. Nos damos cuenta, tras un par de hojas que su pobreza está en su incapacidad de zacearse, pero no son maricas de conventillo sino homosexuales que conocen la revista Sur y la rampante homofobia de su editor Héctor Murena (único nombre que no es camuflado). Las maricas de Correas son una deformación burguesa hecha de un hedonismo ramplón, escatológico y siempre insatisfecho ¿Pueden ser queribles? Sí, claro, son sus amigos, pero deformes al fin. El estilo celinesco podía ser una buena coartada para expresar un sentido del bien y del mal sin villanos ni ángeles sino grados de deformación.
Pero decidió publicar La Narración de la Historia, un cuento anclado en el realismo policial norteamericano de la época. Después, lo que ya dijimos. “Él le decía a la familia que era literatura, que Zola escribía sobre un borracho y no era alcohólico, y que él no era homosexual por escribir ese cuento”, explica Sebreli. Seria facilista decir que el problema de Correas fue solo de placar, dado que fue la homosexualidad (y podríamos decir con mejor tino su bisexualidad) fue lo que más utilizó hasta el final de sus días para aguijonear el pensamiento de los demás. Pero sí es evidente una necesidad de representar de la manera más cruel posible el hedonismo inútil que le representaba el mundo estepario de los homosexuales y su coto de caza urbano, así como su incapacidad de manejar la mirada externa. En el documental Ante la ley (2012) buena parte de los testimonios coinciden en qué Correas usaba su doble identidad sexual como un traje que se guarda hasta la próxima temporada. A esa dualidad se le van a sumar estás y muchas otras, salvo el alcoholismo, que era tangible y constante en sus últimos años.
Terminado el juicio, el silencio editorial autoimpuesto hasta la llegada de la democracia, también un abrazo forzado a la vida burguesa y heterosexual que incluyo desde un matrimonio fallido a envejecer en los pasillos de la UBA.
La adultez desdibujada
El Carlos Correas post censura terminó sus estudios, según nos cuenta Sebreli, gracias a la ayuda económica del marido de la madre de Correas, a quien éste definía como un hombre “muy bueno y muy tonto”. Después vinieron la esposa y la universidad de Buenos Aires dónde le tocaría trabajar junto a Tomás Abraham y en la UNLP dónde trabaría cierta amistad con Óscar Traversa. El pasado que fue y no fue, el intento infructuoso de abrazar una vida sedentaria sin más visitas nocturnas a los tugurios de la Isla Maciel y las vicisitudes de un hombre de mediana edad en pasillos de Filosofía y Letras están contenidos en Los Relatos de Félix Chaneton (1984), última edición a cargo de Interzona. El libro se divide en tres nouvelles: Rodolfo Carrera: un problema moral, La vida de un pueblo y Último recurso. El primer texto, tal vez el único contado en el formato crónica que nos sugiere el título del libro, nos devuelve automáticamente en los ’50. Con una llamada al inicio de la primera hoja, Correas nos explica que, en 1956, el periodista Chaneton debió cubrir incidentes mortales ocurridos en un estadio (que bien podría ser River) suceso a partir del cual conoce a Rodolfo Carrera, jefe de seguridad de las instalaciones. El personaje de Carrera bien podría ser un agente de inteligencia más pendiente de asuntos personales que de atender los negocios del sottogoverno. Imponente y ultraporteño, debe encontrar a su hijastro, perdido entre maricas y en algún lugar entre la zona sur de la ciudad y Avellaneda. Chaneton va a ser una suerte de embajador entre la masculinidad rimbombante y las flemáticas maricas de arrabal (a diferencia de Los Jóvenes, está vez la descripción sí es literal). Durante el recorrido, Chaneton se siente dominado y fascinado por Carrera, aunque sin que eso devenga en una cabal erotización. Carrera no es lindo, no es agradable, pero es inteligente y primario. Está hecho sexualmente para las maricas (como entiende ontológicamente Correas ese término y esos seres que describe). Chaneton y Carrera están en un callejón sin salida. Uno no puede pertenecer a los inequívocos mundos de la heterosexualidad y la homosexualidad, y el otro ya no puede rescatar a su hijo del segundo cuadrante.
Terminado el juicio, el silencio editorial autoimpuesto hasta la llegada de la democracia, también un abrazo forzado a la vida burguesa y heterosexual que incluyo desde un matrimonio fallido a envejecer en los pasillos de la UBA
La segunda nouvelle, La vida de un pueblo, transcurre en el ficticio Coronado, un colonia agrícola-ganadera cercana a Rosario. Ahora Chaneton es un hombre gris que visita a sus suegros en el pueblo en un tórrido verano rural. El texto está escrito de manera aún más barroca que el anterior, solo que en esta ocasión ya no lo es por la cantidad de máximas y digresiones que introduce el autor, sino por las mil y un millón de percepciones sensoriales de Chaneton. Adaptarse a esa vida de acomodados matrimonios de pueblo implica percibir y sentir con la piel toda esa pequeña experiencia: emborracharse en la cena bajo la complaciente mirada de la suegra, espiar los arrumacos de parejas jóvenes en la kermese del pueblo, pensar que la tevé dice lo que no dice. Ser en lo poco que pasa para no pensar que hay algo más allá.
El tercer relato, Último recurso, es casi un complemento del anterior. Ahora sin esposa, Chaneton llega a los ’70. Es un hombre de mediana edad, profesor universitario que deambula entre las relaciones infructuosas que tiene con alumnas y colegas. Sus relaciones interpersonales se dan en el medio de pedidos de encuadramiento que le hacen otros docentes universitarios que se frotan las manos frente a la llegada del tercer peronismo. Pero Chaneton, como Correas, ya no tiene encuadre posible. Lo único que puede proporcionar como seguro son las costumbres: ser un eterno transeúnte de las calles de Buenos Aires que escribe y se escribe.
El regreso de Correas a la literatura es fallido pero interesante si conocemos al autor. Solo en la primera novela corta logra vuelo ficcional que logra camuflar el aspecto introspectivo. Las dos novelitas restantes son una suerte de ensayos ficcionales sobre su vida que nos dicen que no hay mínimo sentido en intentar separar narrador de autor. Correas el que vivió el escarnio público, también era el que se contaba una y otra vez a sí mismo.
En el póstumos Los Jóvenes, se incluyó el relato corto Algo más sobre mi caso. Correas nos jura que su relación con las travestis de Once nunca fue sexual. Sebreli asegura lo contrario “terminó cambiando a los homosexuales por travestis de Plaza Miserere”. Correas llama Mariana a esa chica que cada tanto sacaba de la comisaría de Balvanera. Hay quienes dicen que en la vida real se llamaba Giselle. Cómo sea, puede ser hasta cruel decir que una mujer trans funcionaron como reemplazo de los varones homosexuales que Correas intentó evitar como la peste (en el terreno público, probablemente no en la cama). Sería más honesto arriesgar lo obvio: en sus últimos años Correas volvió a rodearse de subalternidad, de quienes eran miradas de costado por los vecinos, cada dos por tres detenidas por la policía y que cada tanto tenían sexo con el vigilante de la esquina. Un pasaje de vuelta a las noches de ronda de los ’50 pero está vez su papel era de reparto.

En 1991, Correas va a editar Operación Massota, cuando la muerte no es suficiente. Un libro de ajuste de cuentas con su antiguo compinche. Distó de ser un bestseller pero esta entrega lo devolvió a la palestra de habladurías del Buenos Aires editorial. De los tres sartreanos, Massota fue el que tomó el camino más ruidoso: difusor de Lacan, estrella del Di Tella, echado e invitado de todos los círculos dónde sólo podía estar en tanto reinara. A partir de la reedición de Operación (Interzona, 2007) Patricio Lennard va a sostener en Página 12 que es “un libro que parece haber sido escrito con una sonrisa de costado, entre ladina y gozosa”. Sebreli prefiere llamarlo “un vómito” aunque esa expresión no refiere a la calidad del libro sino a la forma catártica. Una que seguramente fuese la que mejor le quedaba a un hombre que, en sus intentos de hacer literatura, superponía exagerada cantidad de estilos. Sincero, cruel, injusto y demasiado tardío para cambiar el destino trazado.
El dato que más suele repetirse sobre los momentos posteriores a la muerte de Correas es la desaparición del cuaderno personal que escribía obsesivamente. Sebreli supone que el hermano de Correas quiso que no cayera en manos del entorno para que no salieran a la luz más andanzas nocturnas
Sin carta de despedida
El dato que más suele repetirse sobre los momentos posteriores a la muerte de Correas es la desaparición del cuaderno personal que escribía obsesivamente. Sebreli supone que el hermano de Correas quiso que no cayera en manos del entorno para que no salieran a la luz más andanzas nocturnas. Al menos las que no estuvieran amparadas en la coartada ficcional. Sin embargo, de otro recorte del texto antes citado de Jorge Lafforgue, se infiere que éste llegó al departamento junto al hermano de Correas y ambos se dieron cuenta del faltante del manuscrito. Lafforgue ya no está en este plano para que nos contraste su propia pluma. Por su parte, el documental Ante la ley expone la voz telefónica de la cuñada de Correas aclara que solo los amigos de Carlos solo se llevaron libros y que, si algo se destruyó, fue por ser material inconexo. Tal vez Correas fue el artífice de esa desaparición. Tal cosa tendría una triste lógica: el hombre que vivía para escribir y se escribía para saber qué fin tenía estar vivo decidió borrarse. Claro está, el suicidio nunca es efectivo y acá estamos: quien lee, quien escribe y la memoria de Correas.