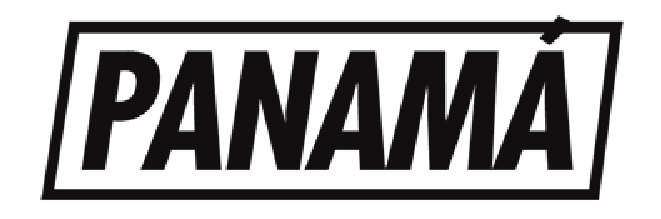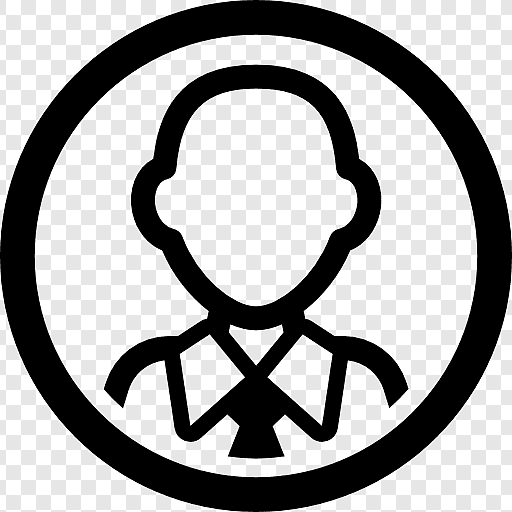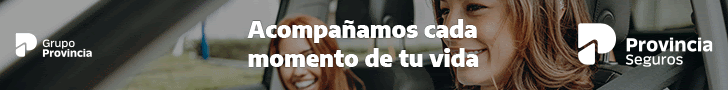01 de mayo de 2025

La política energética del Gobierno necesita una agenda más ambiciosa que invertir las columnas del Excel de Aranguren. De las Zonas Frías al nuevo gas argentino.
“Esta es una ley de la política”, dijo el simpático José Luis Ramón agitando una frazada al compás de su cabellera. “Terminemos con los agoreros que hablan de temas técnicos”, pidió, mientras festejaba la media sanción del proyecto de ley para ampliar el Régimen de Zona Fría, basado en la clasificación bioambiental del país definida por la norma IRAM 11.603. Como es sabido, el plan agrega 3,1 millones de beneficiarios al régimen original, que no pasaba de un millón de usuarios patagónicos, que ahora pagarán entre un 30% y 50% menos por el gas -de red- que consumen. Entre las nuevas zonas reconocidas por su temperatura hay cincuenta municipios de la Provincia. de Buenos Aires y otros de Córdoba, San Luis y el noroeste argentino. Además de los mendocinos de Ramón.
La ley incorpora estos nuevos territorios al beneficio bajo el solo criterio de la rosca que hace durante el invierno y alrededores. Que, por supuesto, es un factor determinante del consumo de gas. Por eso la demanda es marcadamente estacional. Donde hace frío, objetivamente se necesita más gas. Y las personas que obtengan este beneficio tendrán una vida mejor. No hay dudas. Lo que no está tan claro es que sea el mejor criterio posible para redistribuir recursos, mucho menos el más igualitario.
Para fastidio de Ramón, los principales cuestionamientos atendían al indisimulable hecho de que esta medida lleva el sesgo “pro-rico” de los subsidios energéticos al paroxismo, aún aceptando la fantasía de que la medida no tiene costo fiscal: la factura de un millonario marplatense será pagada en parte por una docente de Florencio Varela. Siempre pensando en usuarios de gas de red. Comparado con los demás, la asignación de privilegios es más inquietante. Nuestro marplatense o tandilense o cuyano estará mejor parado que los 2,3 millones de pobres beneficiarios del Programa Hogar, a quienes el Estado les devuelve $ 388 (o el doble en los meses de invierno) para compensar el costo de las garrafas.
En Argentina, el 65% de los hogares acceden a gas de red. Unos 9 millones de usuarios. El 35% restante, con buenos electrodomésticos y una factura picante, puede resolver ese déficit con electricidad. La gran mayoría, para calefaccionarse, cocinar o tener agua caliente, compra gas envasado, sobre todo garrafas de gas licuado de petróleo. Una garrafa de 10kg, que en los centros habilitados de distribución se consigue a $ 500, alcanza para alrededor de 6 días de cocina y calefón. Los centros no son tantos y el precio en comercios de cercanía llega a $ 600 o $ 700 de acuerdo a la zona. Para calefaccionar, según cuentan los amigos de Osvaldo Gas, el promedio para sus clientes en la ciudad de Brandsen es también de 6 días. La cuenta rápida da que el gasto indispensable al mes para un hogar sin acceso a la red con el mejor precio posible es de $ 4.000 (8 garrafas de 10 kg). Con el subsidio, aquello se reduce a poco menos de $ 3.300. Bastante más que los $ 2.600 promedio que pagará un hogar de la Capital este invierno. El precio del gas envasado aumentó casi 50% en el último año. Para las tarifas de gas de red, congeladas desde 2019, se autorizó un aumento de 6% en mayo.
"Donde hace frío, objetivamente se necesita más gas. Y las personas que obtengan este beneficio tendrán una vida mejor. No hay dudas. Lo que no está tan claro es que sea el mejor criterio posible para redistribuir recursos, mucho menos el más igualitario. "
Para amortiguar este tipo de reclamos, el interventor del ENARGAS, Federico Bernal, volvió a explicar que el ente se encuentra trabajando en una “segmentación de perfiles para mejorar y focalizar los subsidios”. Un tema “técnico” que tras un año y medio de gestión, y pese a haber ampliado su staff en un 35%, todavía no pudo resolver. Quizás haga falta voluntad política.
Si bien la ley de Zona Fría no es el tema principal de la agenda energética, marca el tono con el que la coalición encara la delicada cuestión de las tarifas y los subsidios. Especialmente tras el affaire Guzmán/Basualdo, que seguramente influyó en el insostenible énfasis con el que el interventor Bernal y los impulsores del proyecto defienden que este nuevo régimen no demandará subsidios adicionales. La incongruencia es visible sobre todo en la factura de Cammesa, la compañía mixta que administra el Mercado Eléctrico Mayorista. Cammesa compra todo el gas que insumen las centrales térmicas, que entregan alrededor del 60% de la electricidad nacional.
La ampliación de la Zona Fría hace que de ahora en más el sobrecosto de 4,46% que ya pagaba todo el gas para financiar el régimen original pase a 5,4%. Eso implica un aumento de alrededor de $ 3.000 millones en la factura anual de Cammesa, que el Estado subsidia en un 68% para cubrir lo que no llegan a pagar las tarifas de electricidad. ¿Se trasladará ese sobrecosto también al gas envasado? No me la container.
Igual que tras la salida de la crisis de 2001, el precio de la energía es hoy un hueso durísimo de roer..
La energía es un derecho fundamental de todas las personas, requisito para empezar a hablar de cualquier tipo de desarrollo e insumo fundamental para cualquier actividad productiva o social. Es un servicio que la Argentina necesita expandir, mejorar y hacer más sustentable. Y es una industria que no solo cambia la ecuación de productividad sino que reemplaza dólares y hasta puede generarlos por exportación. Tras la olvidable gestión de Sergio Lanziani, el pasamanos entre Desarrollo Productivo y Economía, y la interna a cielo abierto entre Guzmán y el kirchnerismo, la política energética del Gobierno necesita una agenda más ambiciosa que invertir las columnas del Excel de Aranguren. Y el gas es hoy el tema más importante.

Sintonía gruesa
El gas natural es nuestro principal combustible. Explica más de la mitad de la oferta de energía primaria de la matriz y, como dijimos, más del 60% de la producción de electricidad. Paradójicamente, ese es el factor que hace a la Argentina un país mucho más amigable con el ambiente que el promedio global. Casi el 30% de la energía que produce el mundo es a base de carbón, el combustible fósil que emite más gases de efecto invernadero. Al menos hasta que empiece a funcionar la Central de Río Turbio, Argentina no tiene ese defecto.
Esto no siempre fue así. En 1970, el gas argentino llegaba apenas al 16% del total, muy por detrás del petróleo, que superaba el 70%. El cambio se explica sobre todo por el descubrimiento a mediados de esa década del yacimiento de Loma La Lata, en Neuquén, que transformó a la Argentina en un país gasificado. Durante los 90, el nuevo marco regulatorio potenció un crecimiento asombroso de la oferta, a un ritmo anual de no menos de 5% en todos los años de la década, lo cual permitió incluso exportar gas a países vecinos.
Ahora bien, la producción creció mucho más que las reservas y cuando estalló la crisis del 2001, la economía se enfrentó a dos problemas: precios en dólares que había que renegociar y una incipiente declinación en pozos cuya generosidad no era venezolana.
Los precios quedaron estancados luego de la Ley de Emergencia Económica sancionada en 2002, enfilando hacia un callejón con salidas estrechas. El pico de producción se tocó en 2004, año crucial para el futuro. La recuperación económica empezaba a demandar cada vez más gas (para generación eléctrica, para industrias, para el boom de los autos a GNC) y el Gobierno de Néstor Kirchner no estaba dispuesto a restringir su oferta. Era tiempo de crecer. La decisión más áspera fue la de cortar los contratos ininterrumpibles con Chile, lo cual casi nos lleva a la guerra. Literalmente.
"Ahora bien, la producción creció mucho más que las reservas y cuando estalló la crisis del 2001, la economía se enfrentó a dos problemas: precios en dólares que había que renegociar y una incipiente declinación en pozos cuya generosidad no era venezolana. "
La decisión fue mantener los precios a raya en una economía que entraba en un régimen de alta inflación y compensar el déficit entre costo y precio con subsidios que a partir de entonces crecieron de forma inédita para la historia argentina. En 2006, los subsidios totales, de los que la energía cubría alrededor de la mitad, apenas superaban medio punto del PBI. En 2014 ya eran de casi 4% del PBI, y la energía, tres cuartas partes de ese monto.
Paralelamente, para compensar el decline de la producción de gas, crecieron las importaciones de combustibles. En 2011, por primera vez en 20 años, se registró un rojo en la balanza comercial del sector. La producción de gas había caído 5% respecto de 2004, con un PBI que hasta entonces crecía a tasas chinas. Además se había dado un fuerte aumento en el consumo de electricidad gracias a la democratización de aires acondicionados y otros electrodomésticos y la red de gas también se había extendido: una de las mejores herencias de los primeros dos kirchnerismos, que en 8 años incorporaron a un millón y medio de usuarios. En 2013 se tocó el récord: un déficit energético de casi US$ 7.000 millones, dos AUH ese año.
El yunque en la cuenta corriente ya era palpable y la reacción fue encabezada por el primero secretario de Política Económica y luego ministro de Economía Axel Kicillof, estratega de la estatización del 51% de YPF con un ojo puesto en Vaca Muerta y otro en la restricción externa: “Lo que nos dejó sin dólares fue la necesidad de importar energía”, le dijo a Alejandro Bercovich años después.
La recuperación del autoabastecimiento energético no era nada fácil, sobre todo porque necesitaba de esos mismos dólares. Para incentivar la producción de gas, Kicillof lanzó el primer Plan Gas, que pagaba casi a precio de importación (US$ 7.5 por millón de BTU) el volumen inyectado por encima de una curva de declinación. El estímulo sobrevivió cuando arribó Aranguren a la cartera, aunque fue modificado por la famosa Resolución 46 de 2017, básicamente en dos aspectos: primero, que solo aplicaría para proyectos nuevos de gas no convencional (cuyos costos son más altos); segundo, que descendería medio dólar por año desde su inicio en 2018. El plan finaliza este año pagando US$ 6, dos dólares más de que el Plan Gas.Ar, la flamante versión del estímulo con el que la administración Fernández pretende levantar el estancamiento que arrastramos desde 2019.
La mayor beneficiaria de la Resolución 46 fue Tecpetrol, que apostó a lo que no quiso, no pudo o no le permitieron a YPF y en 2 años pasó de 0 a ser el principal productor de gas de Vaca Muerta: 13% de la demanda total del país. La petrolera de Techint se apalancó sobre el know how de la industria en los años previos, comprometió inversiones por US$ 1.800 millones y transformó a su Fortín de Piedra en el emblema del nuevo gas argentino.
Pero la resolución de Aranguren, que tuvo el inocultable mérito de remontar la producción de gas (en línea con los últimos años del Gobierno de CFK), tenía dos problemas. Primero, que los números para pagarla eran muy finos, aún con la “normalización” tarifaria que intentó el hombre para quien “la verdad no tiene costo”, que luego se comprobó inviable y ni siquiera tenía consenso interno. La devaluación de 2018 complicó todavía más las cosas y el Gobierno se vio obligado a renegociarla. El segundo problema es que la Resolución era cara en 8 de los 12 meses del año, donde la demanda cae fuertemente. Es decir, se estimulaba una producción que no encontraba mercado (especialmente en medio de semejante recesión), lo cual también hizo caer artificialmente los precios, complicando al resto de las operadoras.
Aquella complejidad estacional quedó luego eclipsada por la crisis. Ya en plan de campaña y con una nueva devaluación a cuestas, el Gobierno de Macri decidió congelar las tarifas: quizás la única medida con consenso en la oposición.
Gases nobles
El nuevo Plan Gas llegó tarde y tuvo menos respuesta que lo que esperaba el Gobierno, pero finalmente sentó las bases para reordenar un mercado en franca caída, complicado además por el conflicto en Neuquén. El otoño fue malo y el invierno será malo también: las importaciones de los barcos de GNL, pero sobre todo las de fuel oil y gas oil, muestran que producir gas local es negocio. Con un país más normal en 2022, la producción debería incrementar y los sobrecostos del déficit energético deberían ser menores.
A diferencia de los 90, cuando la finitud del recurso era una variable central, el límite de Vaca Muerta no es geológico sino que será puesto por el rumbo global de la transición energética. El gas será el combustible fósil menos penalizado en ese curso, el que más crecerá en las próximas décadas y el que más necesitaremos en lo inmediato. Argentina puede y debe dejar de subsidiar a la oferta de gas para concentrarse en subsidiar a la demanda (con un criterio menos rústico que el del termómetro). Pero para que los proyectos de inversión sean viables por sí mismos, Vaca Muerta necesita dos cosas: un sendero de precios menos poceado y ampliar su infraestructura de evacuación y salir por arriba del laberinto en el que falta gas en invierno y sobra en verano.
"Vaca Muerta necesita dos cosas: un sendero de precios menos poceado y ampliar su infraestructura de evacuación y salir por arriba del laberinto en el que falta gas en invierno y sobra en verano. "
En esa agenda está el famoso gasoducto de Vaca Muerta, por el que Argentina ya firmó un memorándum de entendimiento con China. Más relegado quedó el proyecto para construir una planta de Gas Natural Licuado y exportar gas argentino vía ultramar. Ni la macro ni los precios parecen convalidar hoy semejante inversión, pero con una demanda de gas global que va a sostenerse y una estrategia sólida de asociación (incluso con Brasil), el GNL argentino podría tener mercado.
Ampliar la red de gas y fortalecer la red y el suministro eléctrico son dos tareas fundamentales de este y los gobiernos que vendrán. Las tarifas cumplen ahí un rol clave y si bien las familias no están hoy en condiciones de pagar la energía “por lo que vale”, atrasarlas indefinidamente e incluso amplificar sus inconsistencias no parece un plan razonable. Resolver el tema tarifas requiere un consenso amplio y federal, un diseño técnico solvente y una mirada que trascienda al próximo invierno. Sobre todo cuando la discusión no es ya solo geológica y de costos sino también ambiental. Por eso es también que subsidiar a quien no lo necesita no está bien. Está mal.
El gas está en el centro de nuestro futuro energético. Como pilar macroeconómico que soporte cualquier proyecto de transición, como complemento de las renovables, del hidrógeno y la energía nuclear, como vector de integración con nuestra región, como exportación que reemplace al carbón. Y por supuesto, también como defensa del frío.