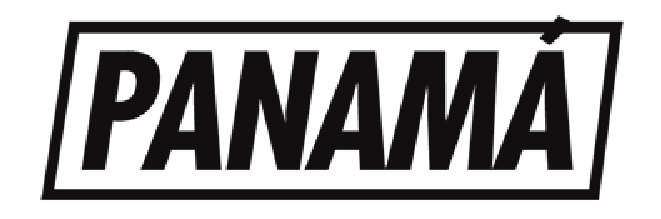02 de mayo de 2025

El primer ministro Yitzhak Rabin no tuvo la idea. El canciller Shimon Peres tampoco fue el del arrojo inicial. El merito primario del lado israelí residió en tres figuras de segunda línea de aquel momento: Yossi Beilin (protegido de Peres) quien le dio el visto bueno a dos académicos Ron Pundak y Yair Hirschfied para que continuaran con unas conversaciones secretas que habían iniciado en Oslo, Noruega, con representantes palestinos. Del lado palestino debe nombrarse al hermano de Yasser Arafat, Fathi (el fundador de la “Media Luna Palestina”) por ser quien desde la OLP se sumó desde un primer momento al experimento iniciado por el diplomático noruego Terje Rød-Larsen como mediador. Más adelante, la extrema paciencia del palestino Ahmed Qurei –el líder de la delegación palestina- también merece ser destacada en esta historia. No era la primera vez que palestinos e israelíes se encontraban cara a cara -en 1991 había tenido lugar la conferencia de Madrid, aunque los palestinos, sin la presencia de sus líderes estaban dentro de una delegación variopinta junto a jordanos– pero si fue esta la primera vez que Israel aceptó sentarse cara a cara con los denominados terroristas de la Organización para la Liberación de Palestina, los más odiados de los odiados por ese tiempo en Israel. Los contactos secretos finalmente llevaron a la firma del Acuerdo de Oslo I, oficialmente llamado Declaración de Principios sobre Acuerdos de Autogobierno Provisional, que fue firmado en la Casa Blanca en Washington el 13 de septiembre de 1993 por Shimon Peres y Mahmmoud Abbas, en presencia de Yitzhak Rabin, Yasser Arafat y el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Lamentablemente Ron Pundak y Yair Hirschfield no fueron invitados en una primera instancia por la delegación israelí a la ceremonia en Washington, pero lograron asistir a la misma gracias a la ayuda de oficiales del Departamento de Estado norteamericano (como lo narra un negociador estadounidense en el documental “Human Factor”).

Los palestinos exigieron durante las conversaciones de Oslo un estado palestino en todo Cisjordania y Gaza, pero la posición oficial israelí fue que no estaban preparados para evacuar ningún asentamiento (“la retirada no tiene posibilidad de ser aprobada por el Parlamento israelí” mandó a decir Yitzhak Rabin mediante los enviados israelíes), acabar con la ocupación militar y permitirles así a los palestinos establecer una independencia territorial. Por lo tanto, el acuerdo terminó no siendo un arreglo final sino una hoja de ruta que estipulaba una fecha tope en el año 1999 para resolver las discrepancias principales del conflicto (no acordadas durante Oslo) y así firmar la paz definitiva. Para los palestinos la concesión era enorme. Allí la OLP reconocía al Estado de Israel, pero el gobierno israelí solo hacía lo propio reconociendo a la organización palestina como la “representante legal de los palestinos”. De esta manera, se plantearía el problema principal -y futuro- de las negociaciones entre israelíes y palestinos: un lado consideraba que daba demasiado y el otro veía como recibía tan poco a pesar de sus concesiones.
Los palestinos abandonaban su narrativa principal (“liberar toda la Palestina histórica”) y se comprometían a reclamar solo el 22 por ciento del territorio en disputa, es decir, solamente Gaza y Cisjordania (lugar que representa también para los judíos religiosos su milenario lugar de origen) pero nada del estado de Israel reconocido por las Naciones Unidas en 1947. Si bien recibían algo a cambio -la entrada de sus fuerzas de seguridad con Arafat a la cabeza para patrullar sus más grandes ciudades (algo así como el 20 % de Cisjordania pero no así los asentamientos, las extensas zonas aledañas adjuntas y las carreteras de los territorios palestinos, el otro 80 % )- los israelíes salían largamente beneficiados: los acuerdos de Oslo no mencionan palabra alguna sobre el compromiso final de lograr un estado palestino (no dice en ningún lado las palabras “estado palestino”), la división de Jerusalén, una solución para los refugiados palestinos (producto de la guerra de 1948) y, lo más importante, no hay promesa alguna o nada respecto de la evacuación de los asentamientos israelíes, la prohibición de nuevas colonias o la imposibilidad de seguir poblándolas. Por lo tanto, solo en el periodo que va desde 1993 hasta el inicio de la Segunda Intifada en 2000 -cuando fracasaron las conversaciones finales en Camp David y se desató la violencia-, las colonias israelíes alcanzaron el ritmo de crecimiento más rápido de toda su historia, duplicando así su población (luego de los Acuerdos de Oslo, por ejemplo, se inauguró Mod’im Illit, el asentamiento más populoso de toda Cisjordania).
En los Acuerdos de Oslo se plantearía el problema principal -y futuro- de las negociaciones entre israelíes y palestinos: un lado consideraba que daba demasiado y el otro veía como recibía tan poco a pesar de sus concesiones
Incluso hoy, Joel Singer, el indoblegable enviado personal de Rabin durante las conversaciones, admite que la principal equivocación de parte de Peres y Rabin fue negarse a establecer una moratoria en la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania cuando solo 100 mil colonos israelíes vivían allí (en 2023 el número es de 500 mil sin contar los alrededores de Jerusalén). A la vez, los acuerdos supeditaban la administración palestina en sus ciudades a estar bajo el control militar israelí y, a diferencia de lo que acontecía antes de Oslo, los palestinos ya no podían ingresar libremente a Israel o trasladarse de Cisjordania a Gaza. De alguna manera, Oslo terminó cancelando un beneficio involuntario de la ocupación militar israelí a partir de 1967: la conexión entre Cisjordania y Gaza (junto al libre movimiento entre dos sitios no contiguos) estipulada en la idea de Moshe Dayan de “un puente abierto” entre los territorios palestinos e Israel para utilizar la mano de obra palestina.
En resumen, la división de la tierra de Cisjordania que devino de los acuerdos de Oslo se consagró en 3 zonas: el área A, donde se encuentran los grandes centros urbanos palestinos, el área B, determinando las aldeas rurales palestinas al “control administrativo” palestino y de seguridad israelí (zona B), y todo el resto, el área C que cubre el 60 por ciento de Cisjordania, donde están los asentamientos israelíes y sus alrededores, a un control directo de Israel. Desde los Acuerdos de Oslo, Israel interpretó a la Área C como un territorio anexado y desarrolló allí nuevos asentamientos, una enorme universidad, centros culturales y religiosos junto a la ominosa explotación de los recursos naturales de la zona para usarlos en el mercado israelí junto al consecuente desplazamiento de miles de palestinos que habitan el lugar . A la vez, el acuerdo financiero que acompañó a Oslo mantiene a la economía palestina como un mercado cautivo para los capitalistas y emprendedores israelíes mientras recauda los impuestos de los palestinos para pagar el agua y luz que consumen junto a la obligación de que los palestinos no tengan un Banco Central o puedan desarrollar su propia moneda.
En el Área A ( mas o menos el 20 % de Cisjordania) se estableció un ente político de gestión administrativa de la misma OLP denominada la “Autoridad Palestina” que comenzó en un pequeño pedazo de Cisjordania a “gestionar” bajo el control de Israel todas las cuestiones relacionadas con los permisos de trabajo, aprobaciones para la construcción, autorizaciones de negocios, etc. Desde directivas de seguridad para arrestar militantes perseguidos por Israel hasta un co-arreglo para proporcionar servicios celulares 3G a los palestinos. Como subcontratista económico -pero también de seguridad para Israel- la Autoridad Palestina pronto se convertiría en una institución corrupta incapaz de evolucionar hacia algo parecido a un proto gobierno palestino que preparase el camino para fortificar las instituciones que luego serían la columna vertebral de un futuro estado (hoy la Autoridad Palestina al no conseguir un acuerdo de independencia nacional se transformó, ante los ojos palestinos, en una subcontratista de los deseos israelíes, perdiendo legitimidad y apoyo a manos de organizaciones mas fundamentalistas, que predican la lucha violenta por un estado palestino).
Asimismo, uno de las máximas dificultades del acuerdo es que le dio a las intensas minorías de ambos bandos, que se oponían a cualquier tipo de arreglo con sus enemigos, la potestad y el tiempo para destruirlo: los mesiánicos colonos israelíes y los palestinos del movimiento islamista Hamas, ni lerdos ni perezosos, descubrieron que podían utilizar la violencia para torpedear toda la movida. Así fue como el 25 de febrero de 1994, Baruch Goldstein, colono israelí habitante del radical asentamiento de Kiryat Arba en Hebrón, penetró en la Tumba de los Patriarcas (que también funciona como la Mezquita de Ibrahim) durante la celebración judía de Purim y masacró con su metralleta del ejercito a 29 fieles palestinos que rezaban allí. 40 días después, al cumplirse el periodo estipulado por el luto islámico, Hamas iniciaba por primera vez sus cruentos ataques suicidas dentro de Israel dejando un tendal de muertos y heridos: durante el otoño posterior a la ceremonia de Washington, 19 israelíes murieron en ataques terroristas palestinos. Un año y medio después, los opositores judíos al proceso también volvieron a recurrir al asesinato pero ya no de palestinos sino del mismísimo líder israelí que había firmado Oslo: Yigal Amir –nacionalista religioso judío- asesinó a Rabin en un mitin por la paz realizado en Tel Aviv.
Una de los máximas dificultades del acuerdo es que le dio a las intensas minorías de ambos bandos, que se oponían a cualquier tipo de arreglo con sus enemigos, la potestad y el tiempo para destruirlo: los mesiánicos colonos israelíes y los palestinos del movimiento islamista Hamas, ni lerdos ni perezosos, descubrieron que podían utilizar la violencia para torpedear toda la movida

Esta claro que la oposición al proceso de paz de Oslo llevó a algunas figuras y organizaciones militantes al escenario principal. Si en el caso de los palestinos que los acuerdos de Oslo no hayan desembocado en un acuerdo final de paz trajo la consolidación de Hamas; en el lado israelí, el declive del proceso de paz también coronó un reinado casi exclusivo de Benjamín Netanyahu, quien se hizo conocido en la política israelí encabezando la oposición del partido Likud a las movidas pacifistas de Peres y Rabin (los israelíes lo eligieron primer ministro en 1996, un año después de que se produjese el asesinato de Rabin, lo que fue una cachetada de parte de la población de Israel al proceso de paz y, a su vez, provocó inseguridad en el lado palestino a propósito de las intenciones israelíes). Incluso podríamos recordar que el Itamar Ben Gvir -famoso en 2023 por encabezar a la extrema derecha israelí- era un activista juvenil en aquellos días, haciendo una cruzada contra los Acuerdos de Oslo mientras amenazaba a Rabin y en cierto modo esos años lo consolidaron como una figura nacional. No hace falta ser muy inteligente para dilucidar que quienes se opusieron vehementemente a Oslo en el presente gobiernan Israel y son los mismos que intentan perpetuar la ocupación sobre los palestinos mediante la controvertida reforma judicial que aprobó la actual coalición encabezada por Benjamin Netanyahu.
Si bien la cantidad de explicaciones ofrecidas para narrar el proceso de Oslo no es menor a la cantidad de personas que estuvieron involucradas, está claro que el esfuerzo de paz, pese a sus buenas intenciones, terminó por proveer el marco legal y la legitimidad internacional para la opresión de millones de palestinos. A pesar de que fue un proceso plagado de contradicciones internas y forjado por fuerzas que albergaban diferentes intenciones, es clave -ya con la perspectiva de tres décadas- identificar el papel que desempeñó Israel para que Oslo no haya desembocado en un acuerdo de paz definitivo. A pesar de todo lo enumerado anteriormente y con el fracaso de todas las conversaciones posteriores, Oslo es el marco que regula la relación entre israelíes y palestinos desde hace 30 años. Oslo no está muerto, sino todo lo contrario y ese es su problema principal: la persistencia de que algo construido para ser transitorio se haya convertido en una situación permanente.
No hace falta ser muy inteligente para dilucidar que quienes se opusieron vehementemente a Oslo en el presente gobiernan Israel y son los mismos que intentan perpetuar la ocupación sobre los palestinos mediante la controvertida reforma judicial
Desde 1967, los israelíes tienen el control de la tierra, la economía, los bordes y los recursos naturales de Palestina. Los palestinos, por su parte, sólo podían ofrecer legitimidad internacional y cierta calma. A cambio, Israel no les dio un acuerdo final sino, en cambio, un proceso de paz interminable. Así fue como, para el Estado de Israel, las conversaciones se transformaron en el fin mismo y no en el medio: a través de ellas pudieron salir de cierto ostracismo internacional y económico, iniciando así importantes relaciones diplomáticas con países que antes se negaban a ellas como China, India y hasta el Vaticano; y logrando que importantes empresas insignias que antes habían decidido boicotear al estado hebreo como Mc Donalds o Pepsi ingresaran por primera vez en al país.

El asesinato de Rabin (el asesinato político más exitoso de la historia), sumado a la violencia de ambos lados, contribuyó en mostrarles a los israelíes, pero también a los líderes palestinos, hasta donde estaban dispuestos a llegar los opositores a la paz. Sin embargo, la razón principal de que Oslo no haya desembocado en el fin del conflicto se redujo a la negativa israelí de abandonar la totalidad de los territorios ocupados palestinos junto al retiro de sus colonias (como así también la entrega de los lugares santos musulmanes de Jerusalén). Aunque trajeron beneficios, los acuerdos de Oslo no alcanzaron para convencer a Israel de que es necesario abandonar las zonas palestinas para que el pueblo mayoritario que habita dicho territorio pueda establecer allí un estado. Y sin esta decisión –abandonar Cisjordania, Gaza y los sitios islámicos de Jerusalén- no hay perspectivas de forjar un acuerdo real. Ya sea que el conflicto se trate de una consecuencia directa de la conquista de los territorios, tenga sus raíces en una disputa religiosa, agravada por un sentimiento nacional de injusticia; no puede existir ninguna solución sin la retirada israelí de los territorios conquistados en 1967. El resto solo es una ilusión esperando el momento para estallar en mil pedazos.
Oslo es el marco que regula la relación entre israelíes y palestinos desde hace 30 años. Oslo no está muerto, sino todo lo contrario y ese es su problema principal: la persistencia de que algo construido para ser transitorio se haya convertido en una situación permanente
Íntimamente el público israelí lo sabe y desde 1993 viene manteniendo una discusión interna – israelíes con israelíes, como queda de manifiesto en la actual “reforma judicial” donde los primeros perjudicados de una decisión interna israelí serán los palestinos- para ver si triunfa la idea de preservar la democracia israelí abandonando Cisjordania o si la ocupación sobre los palestinos termina acabando con la democracia israelí. Mientras tanto, el denominado “sionismo religioso” (el sionismo que predica la colonización de Cisjordania como derecho bíblico) se apodera del lenguaje y el pensamiento político israelí luego de que la empresa de asentamientos hiciese lo propio con el mismísimo futuro del estado de Israel, creando un país sin bordes pero también sin límites. Los palestinos, por el momento, pueden seguir esperando pues los transitorios acuerdos de Oslo están vivos y sin final aparente.