
26 de agosto 2021
Martín PrietoEscritor, profesor de Literatura argentina en la Universidad Nacional de Rosario.
LA LIBRETA DE BOLSILLO
Porque había leído el magnífico Mastronardi, el libro que escribió Miguel Ángel Petrecca a propósito de la muerte de Arnaldo Calveyra, desolado porque con su partida “moría también una de las últimas personas” que había conocido de verdad al autor de “Luz de provincia”, al ver de reojo, centelleante, en un estante de novedades, un librito suyo que parecía ser, por su lugar de exhibición, nuevo, recién publicado, y que llevaba como título Maldonado, pensé que nuestro amigo sinólogo y librero en París había acometido ahora alguna creativa aproximación biográfica a Edgar Bayley, nacido como Edgar Maldonado. El recuerdo de aquel libro de Petrecca me hizo acordar, en proceso asociativo inmediato, a un poema de Mastronardi tal vez, a la larga, más principal que el clásico “Luz de provincia” porque la idea de la muerte -la de los demás, pero también la de uno mismo: ambas presentes en el poema- tenga más larga duración que la de una provincia.
“La libreta de bolsillo” fue publicado por primera vez en la Obra completa de Mastronardi, editada por Claudia Rosa y Elizabeth Strada. Una nota de las editoras anuncia que el poema estaba en un cuaderno de Mastronardi y que fue “revisado” por Rodolfo Godino. ¿Qué querrá decir “revisado”? Lamentablemente, ni Claudia ni Elizabeth ni Godino pueden ya responder a esa pregunta. Igual, ¿qué más da? El poema es hermoso y nada de su belleza se perdería si supiéramos que borroneado o bosquejado por Mastronardi hubiese sido retocado, precisado y, aun terminado por Godino, aunque sus paréntesis y signos de pregunta indican que no está terminado del todo. Y parte de su gracia, dado el tema, reside en su no finitud. El poeta, una noche, después de hojear el diario y terminar su café, saca, distraídamente, del saco, del sobretodo, del portafolios, la libreta donde anota los nombres y las direcciones de sus amigos y conocidos. Tan útil, escribe el eterno provinciano en Buenos Aires, para moverse en una gran ciudad como “los árboles y las estrellas/ que orientan en el campo nuestros pasos”. La libreta, comprueba Mastronardi, está llena, sus “hojas, descoloridas y atestadas/ ya no permiten que el mundo irrumpa en ellas” y deberá reemplazarla “por si el porvenir aun me trae/ personas o lugares agradables”. Revisar las primeras anotaciones no importa, como cabría suponer, zambullirse en la memoria, sino en el desconcierto y en el olvido. El poeta no se acuerda de casi nadie. Adolfo, Laura, Abelardo, el “insondable” Julio, Rolando, todos “nombres ociosos/ cuyos dueños salieron de mi ámbito”, personas “cuyo rumbo ignoro/ pero que muchas veces caminaron conmigo”. Otros, en cambio, perduran, como intrusos en el mundo, “desvanecidos, sueltos, vaporosos”:
Residuos, letras vanas, precisiones sin nadie, amigos misteriosos./ Tendré que desecharlos cuando lleve/ a una nueva libreta las señales/ de los que reconozco y puedo ver. Entonces/ quedarán muchas páginas en blanco,/ tan despobladas como el presente del viejo./ Seré en ese momento el capitán que vuelve/ de la batalla, y al frente de los suyos/ hace, grave, la cuenta de las bajas./ Amigos invisibles y rostros olvidados,/ cuántos sepulcros, digo, cavamos en nosotros./ Yo también seré un nombre sin sentido/ en la libreta de otro, que algún día/ habrá de suprimirme con una tachadura.
El recuerdo de aquel libro de Petrecca me hizo acordar, en proceso asociativo inmediato, a un poema de Mastronardi tal vez, a la larga, más principal que el clásico “Luz de provincia” porque la idea de la muerte -la de los demás, pero también la de uno mismo: ambas presentes en el poema- tenga más larga duración que la de una provincia
¿Habría tachado yo en mi propia libreta de teléfonos, que ya ni sé adónde está, si es que está, las señas de Bayley? ¿No vivía, acaso, por Las Heras y Pueyrredón? ¿O era que paraba en un bar de la zona para verse con una novia? ¿Estarían esas noticias en el librito de Petrecca? ¿Habría anotado -cómo si yo no se las había contado- las buenísimas historias de Bayley que formaban un capítulo principal de lo que con un amigo llamábamos el anecdotario selecto de la poesía argentina de los siglos XX y XXI? ¿Figuraría en el inventario, si es que había un inventario, el viaje que hicimos de Santa Fe a Paraná, en 1987, con Hugo Gola, Francisco Madariaga y Jorge Ricci para homenajear a Juanele? ¿Figuraría su brindis improvisado en el hotel Bauen, cuando se presentó Glosa, de Saer, en 1986? ¿Contaría el libro su visita a Rosario en la primavera de 1982 cuando leyó algunos poemas, dos de los cuales al año siguiente Francisco Gandolfo publicó en la colección El búho encantado? Mientras iba hacia el libro de Petrecca -qué notable, cuántas cosas somos capaces de pensar y de recordar en el lapso de tiempo que nos lleva dar dos pasos- me acordé de uno de esos dos poemas, el del hombre que se olvidó las llaves de su departamento y para entrar trepa colgado de una soga por las paredes del edificio, con la ambición de llegar al piso trece y
en uno de los pisos/ una mujer inesperada/ que es una sola/ y al mismo tiempo/ todas las mujeres de su vida/ le pide que la lleve con él/ Entonces ella se ata también con la soga/ y sube con el hombre más allá del piso trece/ hacia las nubes/ el aire libre/ el cielo/ el viento/ entre los geranios/ las sombrillas/ las reposeras/ sobre puentes y puestos de diarios/ y mástiles y enredaderas/ y algunas gotas/ y semillas/ y sueños/ con una gorra a cuadros/ con un chaleco a cuadros/ con su enamorada de siempre
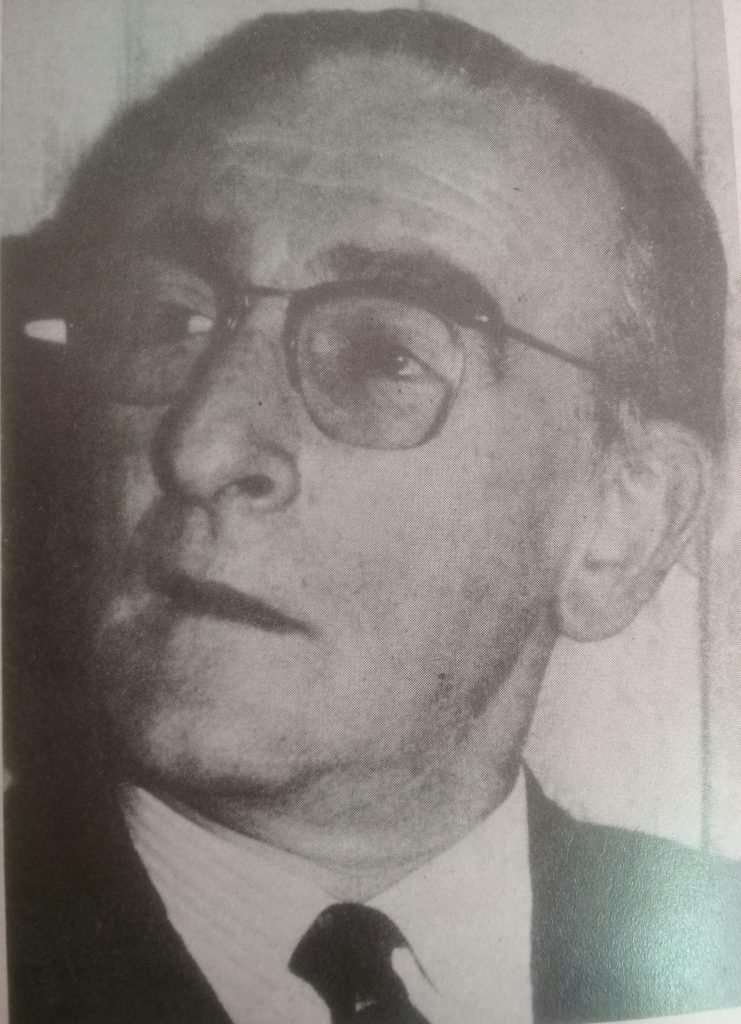
Todo resultó, al fin, producto de un malentendido. El libro, por un lado, no era una novedad, sino que se había publicado en 2007 y el librero lo mostraba como si lo fuera, quitándole 165 centímetros cuadrados (el librito medía 11 x 15) de exposición privilegiada a una verdadera novedad, de esa o de otra casa editora. Y, sobre todo, no se llamaba Maldonado ni estaba dedicado a Edgar Bayley. Se llamaba, pude comprobar recién al tenerlo entre mis manos, El Maldonado, como así se llama una de sus poemas, dedicado, como tantos poemas, al famoso arroyo que corre, en Buenos Aires, por debajo de la avenida Juan B. Justo y que ha sido motivo de centenares de poemas buenos (como este), malos, malísimos, etc. Cabe decir, dado el número, que es comprensible la emoción poética, y el afán por convertirla en poema, que provoca caminar por una calle sabiendo que abajo bulle la indómita naturaleza y que el “dios entubado, cloacal” como en el poema de Petrecca, cada tanto, pese al “esfuerzo de ingenieros, planificadores urbanos” y “artífices de túneles aliviadores” se manifiesta en la ciudad a través de las alcantarillas y de los desagües y deja, como marca de su repetida insurrección “en las puntas de los zapatos ya secos/ un barro quebradizo que se deshace/ en el aire como la amenaza intangible/ de estos días de carnaval en que desfilaron/ por las calles nuestros dioses olvidados”. Muy lindo ese discreto enfrentamiento, que tiene el valor de una costura para cerrar el poema, entre el furioso dios de la naturaleza que corre por debajo de la calle y los dioses olvidados, a su modo ya terrestres que, representados, imaginamos, por máscaras y disfraces, se pasearon por esa misma avenida, en un desfile de carnaval. Lindos poemas los de El Maldonado, varios de ellos inscriptos en una línea que podríamos llamar “realismo por acumulación”. Y de todo el libro me quedé con uno, seguramente por razones personales. Claro que las razones formales, estilísticas, históricas que propician que un poema nos guste más que otro, son también, en un punto, personales. O que, cuando un poema nos gusta “personalmente” es porque antes ha sorteado todas nuestras precauciones, restricciones y hasta prejuicios formales, estilísticos, históricos. Así que aquí estaba yo, atormentado por los ruidos de mis vecinos, por las peleas con la dueña de la pensión con la que compartimos medianera, un personaje marechalesco (¿quién no recuerda “la voz amarga de doña Francisca” que le suena cada mañana a Adán Buenosayres?) que desatenta a mis argumentos legales (que por otra parte ninguna autoridad parecía dispuesta a hacer cumplir) me mandaba respuestas cada vez más subidas de tono a mis reclamos discretos, civilizados, pero sobre todo inútiles. Sobre su último whatsapp, que respondía a uno mío, quejándome por una fiesta un miércoles a la noche que duraba siendo de madrugada (“qué culpa tengo yo, hermano, si la pared de tu dormitorio da al patio de mi casa”) se montó el oportuno poema de Petrecca:
Nada consigue por mucho tiempo/ tapar el gran ruido de fondo, la suma de voces que cediendo en la mezcla/ su impronta individual conquistan a cambio/ para el conjunto una suerte de protagonismo/ tenue: el de una música sobreentendida,/ a la que los intentos histéricos de excluir/ cerrando ventanas, o aun contraponiéndole/ de manera hostil nuestra propia música o ruido/ solo consigue darle por contraste/ aún mayor relevancia. es imposible/ olvidarla y es tendencioso confundirla con/ (o reducirla a) lo que en la superficie/ a veces sobresale: sirenas de patrullas/ y ambulancias y alarmas de autos,/ o ladridos de perros desencadenados/ porque su verdadero carácter y forma/ es el de envolvernos en un tono monocorde/ y sin accidentes. eso que en un principio/ en medio de la noche puede tomarse/ por silencio pero donde se revela enseguida/ cuando al igual que los ojos a la oscuridad/ se acostumbra el oído a su gris espectro sonoro/ un murmullo colectivo y apagado al que contribuye/ cada cosa con su pequeño grano de arena,/ moscas que zumban sobre las pilas de basura,/ ratas que escarben y artefactos siempre encendidos,/ junto con nuestras mismas voces y movimientos
Muy lindo ese discreto enfrentamiento, que tiene el valor de una costura para cerrar el poema, entre el furioso dios de la naturaleza que corre por debajo de la calle y los dioses olvidados, a su modo ya terrestres que, representados, imaginamos, por máscaras y disfraces, se pasearon por esa misma avenida, en un desfile de carnaval
En efecto, todo silenciero sabe que sobre la herida abierta por el infierno de ruidos violentos, persistentes y desiguales (alarmas, bocinas, gritos, carcajadas, peleas, música, goles, máquinas, portazos, ladridos) crece una sensibilidad auditiva extrema y desesperante, finalmente atenta a los zumbidos de las moscas y de los artefactos, al vaivén del gas de las estufas, a la respiración de quien duerme a nuestro lado, a nuestra propia respiración. Y en un momento, el ruido de esa ventana mal cerrada (¿dónde? ¿de quién?) que, movida por una brisa imperceptible, golpea contra su marco de modo regular y amenazante a las cuatro de la mañana resulta ser el latido de nuestro corazón, el hilo que nos une a una vida que tememos perder, muertos de miedo a que nuestros amigos, examigos, amigos olvidados, mujeres que subirían con nosotros colgadas de una soga hasta el cielo, entre geranios y sombrillas, nos tachen, una mañana, de sus libretas de bolsillo.

Bibliografía:
Miguel Ángel Petrecca, Mastronardi, Neutrinos, Rosario, 2018
Carlos Mastronardi, Obra completa, UNL, Santa Fe, 2010
Edgar Bayley, Dos poemas, Colección de poesía El Búho Encantado, plaqueta número 18, Rosario, julio de 1983
Miguel Ángel Petrecca, El Maldonado, Gog&Magog, Buenos Aires, 2007
Leopoldo Marechal, Adán Buenosayres, Sudamericana, Buenos Aires, 1948



